Todavía no es mediodía. El sol cae con tanto aplomo que los cuerpos de rostros enrojecidos se refugian en la sombra de los árboles, en los contornos difusos de la enorme casa. Hay tensión: el negocio va a comenzar; la expectativa del dinero flota como un olor. La mayoría sostiene cajas, arqueándose ante el peso de lo que guardan. Otros inclinan la cabeza, atentos a descubrir qué atesoran manos ajenas. Los movimientos no son azarosos: cada desplazamiento mide la cercanía de otros cuerpos, la posibilidad de ganar o perder un espacio. La enorme puerta está abierta. El anticuario observa, calcula y, lo más importante, decide qué comprará. En el patio la gente se acumula hasta desbordar hacia el parque contiguo.
De aquella escena se conserva una imagen. La fotografía, uno de los pocos registros existentes, debió tomarse antes de 1964. La casa, ubicada en la 7 Oriente número 401 del Centro Histórico de Puebla, pertenecía a Salvador Macías. Él la rehabilitó para establecer ahí su negocio de compraventa, fundando el primer bazar de la zona. Su influencia fue tan decisiva que, en torno a su casona, germinó lo que más tarde sería el Tianguis de Antigüedades de la Plazuela de Los Sapos.
En 1976, el gobernador Toxqui oficializó el comercio mediante una remodelación de la plazuela. El sitio persiste hasta hoy como uno de los centros de antigüedades más importantes del país, quizá solo detrás de La Lagunilla, en la Ciudad de México.
De Salvador Macías hay poca información; apenas es posible encontrar una fotografía en la web. Aparece de frente, vistiendo traje, rodeado de objetos antiguos y orgulloso de una colección que parece presumir ante la cámara. Le decían “Chavalo”. Tenía catorce años cuando quedó huérfano. Era revoltoso, por lo que sus familiares no lo querían en casa. A los dieciocho viajó a la Ciudad de México para buscar trabajo y ahí conoció a Concepción R. de Calvo, una anticuaria española. Fue ella quien lo instruyó y le enseñó el oficio y el valor de las piezas.
Salvador regresó a Puebla con una colección propia de antigüedades y comenzó a vender. El negocio creció tanto que logró comprar la antigua casa familiar para instaurar el primer bazar formal en Puebla. El éxito fue tal que la gente comenzó a tender puestos frente a la tienda y los locales aledaños se transformaron también en bazares.
Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, su esposa, María Esther Zuno, visitó la tienda de Salvador Macías. La primera dama regateó excesivamente hasta que Salvador, tajante, le respondió que «prefería quedarse sin la venta a regalar las piezas». La ofensa provocó la ira de la primera dama, quien envió a agentes judiciales. Confiscaron las antigüedades y encarcelaron a Salvador. Tardaron seis meses en liberarlo.
«Chavalo» le vendió piezas a Pedro Vargas, María Félix, Juan Gabriel, Gianni Versace, Raphael y David Rockefeller. No tuvo hijos y odiaba a los mirones. Celebraba reuniones cada fin de semana y, finalmente, heredó el negocio a su familia. Falleció hace veinte años en su recámara de la planta alta de la tienda, cuando ya había perdido la vista.
*

Mercado de antigüedades de Los Sapos / Marlene Martínez
—Son ciento veinte agremiados del ahora tianguis, también de manualidades, de “Los Sapos” —me responde su recién reelecto presidente, Porfirio Cabrera, mientras saluda a alguien que, al estrecharle la mano, le entrega un billete discreto.
El líder oculta la maniobra con la precisión de un agente de tránsito. Finjo no darme cuenta y le pregunto por qué “Los Sapos” ya no es un tianguis exclusivo de antigüedades.
Porfirio heredó el puesto de su madre, Gloria “La Güera” Cabrera. Al soltar las primeras palabras no me mira de frente: sus manos se mueven con cuidado desenvolviendo vasos de cristal protegidos por hojas de papel grueso. Los va acomodando en una mesa vestida con manteles. Su puesto vende solo artículos coleccionables de Coca-Cola.
—Se han ido acabando las antigüedades. La mayoría de lo que se vende son artículos que llamamos “cháchara”. Ya también hay dulces, nieve, talavera; buscamos que el paseo sea más familiar y no solo que vengan coleccionistas.
—¿No cree que “Los Sapos” pierde identidad al cambiar de giro?
Porfirio deja de acomodar las piezas. Por primera vez me mira fijamente y contesta con un tono de voz más grave, ronco, con una entonación que parece un guion aprendido de memoria:
—Es que también hay que reconocer que las nuevas generaciones ya se están dedicando a otras cosas; heredan el puesto y prefieren vender algo más. Tenemos ilustradores que venden sus diseños en ropa y stickers; ya hasta los contactamos con el ayuntamiento y han expuesto.
*
—Bisutería, playeras, talavera, dulces, lo que hubiera en cualquier calle turística menos antigüedades —dice Arturo. Enumera las palabras con tanta furia que sus labios parecen escupir ofensas. Suda polvo.
Hace cinco días abandonó su puesto de anticuario en “Los Sapos”. Está en contra de las políticas gremiales de la Mesa Directiva: favoritismos y corrupción. Son días de tanto coraje que le es imposible no discutir con cualquiera que le dirija la palabra mientras vende en un verdadero tianguis, San Isidro, uno de los más concurridos de la ciudad. El mercado se instala en un terreno que también es una cancha de futbol, pero sin una sola hoja de pasto y flanqueado por torres de electricidad que parecen viejos robots. Arturo se acerca a los setenta años con la espalda encorvada y una mirada que intenta ser desafiante, aunque la frente y el cuello no le paran de sudar.
Lo que más disfrutó vender en los veinte años que tuvo su puesto en “Los Sapos” fueron vinilos y guitarras. Para San Isidro eligió piezas chinas que parecen antiguas y son funcionales. Las compró en la Ciudad de México: radios portátiles, pipas, tarots, charolas. Prefiere eso a que los excompañeros de “Los Sapos” —muchos van a surtirse ahí mismo— lo vean rematar sus verdaderas antigüedades. Sería catastrófico que intentaran comprárselas.
—Que se pudran antes de vendérselas a esos coyotes vividores.
Un joven del puesto de al lado le pregunta si le cambia una lámpara de plástico por uno de sus radios. Arturo ni lo mira. Lleva vendidos 480 pesos. Solo hasta que comienza a recoger su pequeño puesto —le cabe en una mochila de campista— admite que sí extraña “Los Sapos”. De inmediato aclara que es por las ganas de trabajar, de ganar dinero.
—Porque la plaza ya la echaron a perder. “La Güera” sí era enojona y lo que quieras, pero no dejaba vender nada que no fueran antigüedades.
Antes de despedirnos le pregunto si sabe quién fue Salvador Macías. Me mira como si el nombre no significara nada. Intenta contener el sudor, pero el pañuelo está demasiado húmedo y ya no seca. Niega con la cabeza. Vuelve a lanzar adjetivos ofensivos contra la Mesa Directiva. Las torres de electricidad zumban, un ruido que, aunque agudo, no alcanza a elevarse por encima de la grabación de un merolico que promete remedios eficaces para cualquier enfermedad.
*
Sospecho que abre los párpados antes de que suene el despertador. El día anterior ya ha calculado dónde dejar la ropa y los zapatos para no encender la luz ni estropear el sueño de su esposa. Sale sin desayunar. Antes de cerrar el zaguán se palpa los bolsillos para comprobar que no falte el dinero. Lo que más le gusta a Nicho de levantarse antes que todos es el silencio. Es sábado, así que toca el tianguis de San Ramón. En el primer microbús viaja solo; en el segundo, es apenas el tercer pasajero. En solo media hora su mirada ya revisa los primeros puestos que recién se instalan.
El primer hallazgo es la empuñadura de un bastón tallada en hueso de morsa con forma de sabueso. Una señora de sonrisa chimuela, que también trabaja en la limpieza de oficinas y a quien Nicho le compra desde hace más de diez años, se la vende en doscientos pesos pensando que es cuerno de toro. Nicho no la corrige; le da el dinero sin regatear. Adaptará esa pieza de marfil a una base de ébano que compró hace ocho meses. Tardará treinta y cinco minutos en realizar la restauración. Venderá el bastón en Los Sapos en seis mil quinientos pesos.
Luego de esta compra Nicho se permite desayunar una torta de milanesa. Casi se atraganta por el salto que, pese a su cojera, aún es capaz de dar al apreciar el destello de una lámpara de murano roja. Apenas una niña la saca de una maleta: está por colocarla en el piso de lona de un puesto sin carpa. Antes de que el objeto toque el suelo, Nicho ya tiene la pieza entre sus manos. Paga cien pesos por ella. Solo es la base, sin cable ni pantalla, pero no importa: tiene tantas en su bodega que alguna le calzará. Buscará venderla en tres mil pesos, pero pasará casi un año sin que lo consiga. Finalmente, logrará venderla dentro de un lote con seis piezas más por cinco mil pesos.

Mercado de antigüedades de Los Sapos / Marlene Martínez
De entre los miles de objetos expuestos en venta, Nicho solo carga dos en su reforzada mochila de mezclilla cruda. Son las nueve y media de la mañana; todavía le queda media hora de búsqueda pero ya piensa en irse. Ha repasado todos los puestos y no encuentra en qué gastarse los quinientos pesos que le sobran. Camina hacia el paradero cuando ve a un tipo que intenta revender un lote de «Capulinitas» de diferentes ediciones. Nicho se acerca.
—Ya deme ciento cincuenta aunque sea por los cuatro, pero ese vato me quiere dar cien varos cuando ya habíamos quedado en doscientos.
—Te los doy. ¿Tienes más?
Caminan diez cuadras. Nicho confesará después que la casa le dio un poco de miedo: se había incendiado y parecían solo escombros. Buscando entre la basura, Nicho logra hacer uno de sus negocios más importantes del año. Con una inversión de tres mil pesos va a ganar casi cincuenta mil revendiendo álbumes promocionales de diversas marcas rescatados del fuego.
Ese mismo día visitará “Los Sapos” para cobrar a los diferentes puestos que tienen muchas de sus piezas en consignación. Le conviene más eso que intentar conseguir un lugar en el tianguis; sabe que solo sería posible pagando a la Mesa Directiva una cantidad de dinero que le parece “irrecuperable”.
Por la noche veo a Nicho en su casa. Revisamos varias cajas de libros que unos recicladores le llevaron hace unas horas.
—¿Sabes quién fue Salvador Macías? —le pregunto.
—Uno de los primeros en fundar Los Sapos, ¿no?
Encuentro una segunda edición de El llano en llamas. Me la vende en cien pesos.
*
Rastrear la salud de “Los Sapos” en archivos oficiales es perseguir fantasmas. No hay gráficas en el ayuntamiento ni balances en las notas comerciales que confirmen si la venta de antigüedades agoniza o resiste. La historia aquí no se escribe con cifras, sino con rumores de temporadas buenas que ya nadie recuerda. La única certeza es el silencio. Basta mirar el bazar de Ruth Chapital, a contraesquina de la plazuela: tuvo que cerrar cuando la renta se volvió impagable. Sus cortinas negras siguen abajo, impregnadas de polvo viejo sobre polvo nuevo. “Ni asociándonos tres lograríamos sacar la renta”, murmuran los vecinos. Todavía no han repintado las letras que anuncian “Antigüedades”.
Otra dueña de bazar hace la cuenta sin rodeos: “Para sacar la renta necesito rematar cuatro piezas medianas al mes”.
*
Hace años conocí a Porfirio Cabrera, pero cuando lo entrevisté no me reconoció. Animado por mi novia, busqué a alguien que pudiera contactarme con la única persona capaz de otorgar lugares para vender en “Los Sapos”. Meses después, un conocido consiguió presentármelo.
Un sábado a las ocho de la mañana ya estaba yo en la plaza. Había por lo menos otros diez vendedores buscando un espacio. Porfirio fue asignando lugares según el grado de familiaridad que tenía con cada uno. A mí me tocó el último. Nos presentaron, le regalé un libro y le expliqué que tenía una pequeña colección de antigüedades que desde hacía años fantaseaba con vender en la plazuela.
—¿De verdad son antigüedades? ¿Qué tipo de objetos tienes?
Antes de que terminara de enumerarlos, me interrumpió:
—Ven el siguiente fin de semana, pero solo te puedo dar un lugar el sábado. Conforme te vaya, vemos si la siguiente semana te vuelvo a dar espacio.
No me dio tiempo de agradecerle; Porfirio se dio la vuelta y continuó hablando con más gente que lo esperaba.
Ya con las cajas, las mesas y el toldo acomodados en mi vieja Ichivan, la camioneta no encendió. Mi novia se ofreció a llevarme en la suya. Cuando llegamos, Porfirio me llevó al sitio que “solo por este día” ocuparía. Noté que era un puesto alejado de los pasillos principales, pero tenía una banca a un lado en la que pensé que podríamos sentarnos, pues se me habían olvidado los bancos. Mi novia se animó a ayudarme a acomodar las piezas y decidió quedarse. Porfirio se acercó a inspeccionar, levantó algunos objetos y me felicitó por mi colección.
Mi plan era comprar un desayuno excepcional con la primera venta. Las horas pasaron y eso no sucedió. Tampoco pudimos usar la banca: pertenecía a uno de los socios fundadores. Solo él podía sentarse, acomodar sus cosas y recibir a sus amigos.
—¿Tienes hambre? —me preguntó mi novia.
—Sí, pero ya no me queda dinero.
—¿Viniste sin nada de dinero?
Discutimos tanto que ella se fue. Pasaron las horas sin que vendiera nada. Desperté lástima en la vecina que ofrecía loza a mis espaldas, tendida como un escaparate sobre las escaleras. Me habló del «pasillo de la muerte»:
—Es que te pusieron en el peor lugar. Aquí nadie vende; es para que los nuevos no vuelvan a venir.
Tan cierto que nadie intentó comprarme nada. Mi novia volvió antes de que oscureciera completamente. Terminamos pocos días después. Dejé de insistir en vender en “Los Sapos”.
* Foto de portada: «El pasillo de la muerte», en Los Sapos / Marlene Martínez







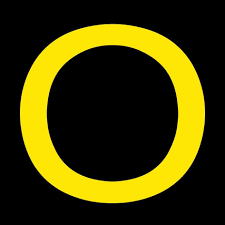

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.