En el recuento diario de las atrocidades que deja la narcoguerra en Sinaloa pasan prácticamente desapercibidas las más de 80 muertes de integrantes de la fuerza pública federal y estatal, caídos en medio de la violencia que afecta a la ciudadanía en general y enluta a un promedio de 5 familias cada día.
Este dato extraído de la numeralia trágica que inicio el 9 de septiembre de 2024 junto con el choque al interior del Cártel de Sinaloa, habla en dos sentidos al mismo tiempo: el esfuerzo de la seguridad pública para proteger a la población pacífica, y el pasmo de los sinaloenses al ver caer a quienes tienen a su cargo la responsabilidad de cuidarlos.
Se trata de ese otro saldo trágico acumulado durante la narcoguerra y que ha sido certificado de manera pasiva por el gobierno y la sociedad, tal vez porque a los ciudadanos les recalca el sentimiento de desamparo frente al crimen que se crece ante cada policía o militar asesinado, y las autoridades no quieren reconocer en ello la derrota en el combate a la delincuencia.
Sin embargo, a las instituciones y quienes las presiden, así como a la sociedad civil, corresponde decidir en torno a los ataques letales contra los que en la primera línea de defensa de los pacíficos, unos detetminando acciones que hagan menos vulnerable a la fuerza pública y otros operando para que estos sacrificios no queden impunes y que las familias de los héroes anónimos sientan el reconocimiento y respuesta solidaria para el cumplimiento del deber.
No obstante el alto número de civiles asesinados durante casi 17 meses de violencia de alto impacto, recuento que se acerca a las 3 mil víctimas, en Sinaloa debe tratarse de mejor manera ese lado de la barbarie que abate a integrantes de la seguridad pública. Tan lamentable es la muerte de ciudadanos inocentes alcanzados por las balas de criminales, como pérdida dolorosa resulta el sacrificio de aquellos que fenecen en intentos por cuidar a los pacíficos.








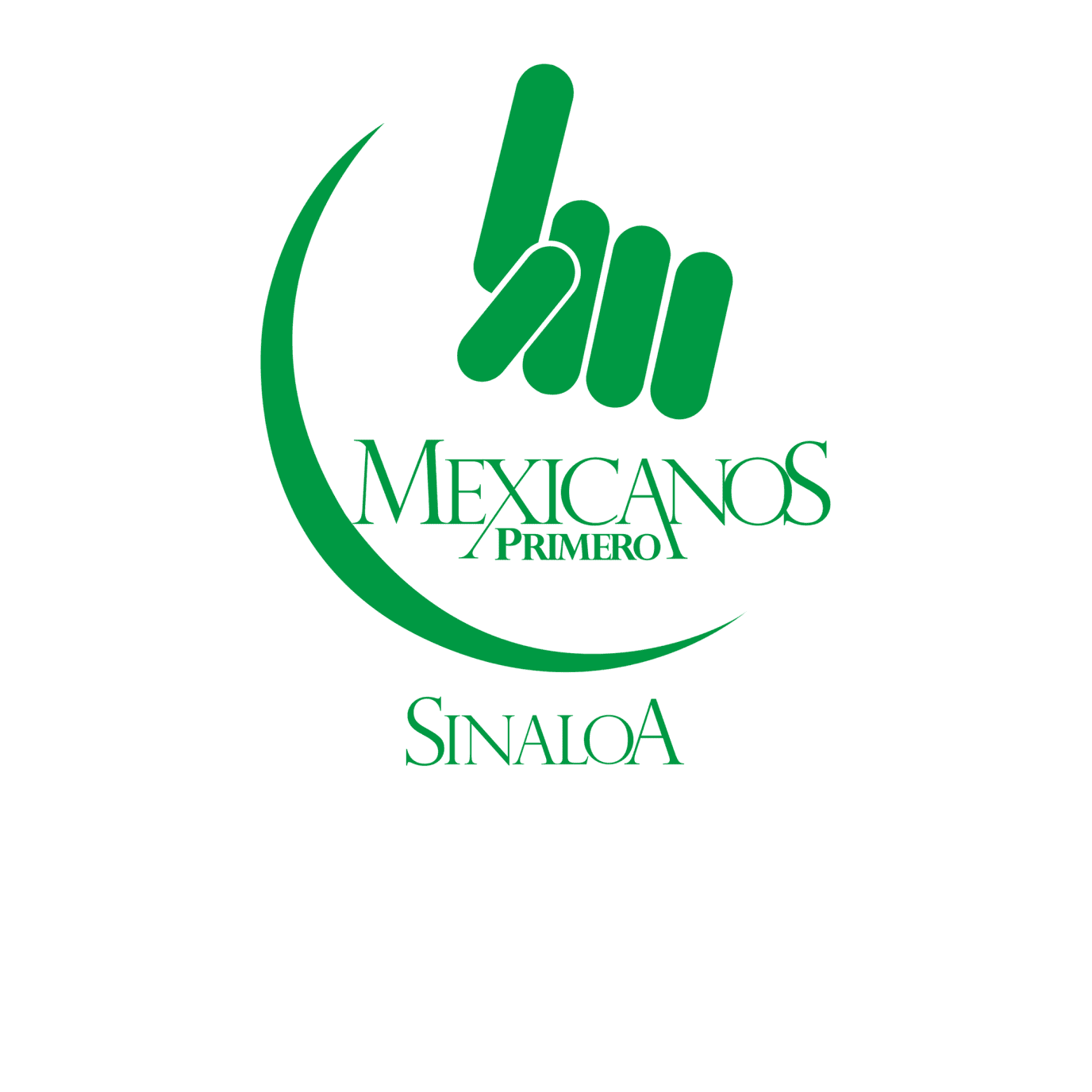
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.