Hablar de derechos humanos en prisión siempre incomoda. “¿Y los derechos de las víctimas?”, “No son angelitos”, “que se pudran ahí dentro”. Son las frases mas comunes, dichas con la boca llena de moral y la panza vacía de contexto. Estas opiniones omiten datos importantes: las cárceles no son espacios de justicia, son dispositivos de venganza social. Y en América Latina, la venganza es una política pública.
Las prisiones latinoamericanas no resuelven el problema del delito: no rehabilitan, no reparan el daño, no garantizan justicia. Funcionan como bodegas donde el Estado deposita a quienes no sabe (o no quiere) mirar desde una perspectiva social: pobres, racializados, consumidores, y disidencias.
Cifras del INEGI apuntan a que 2 de cada 5 personas privadas de la libertad, no tienen sentencia. Esta situación afecta mayormente a las mujeres: mientras el 35.7 de los hombres presos continúan en prisión preventiva, la cifra para las mujeres es hasta del 46.3%. La mayoría de estas personas lleva más de un año tras las rejas esperando resolución jurídica, y en algunos casos, desconocen de qué se les acusa
En este sentido, la cárcel se vuelve el basurero de la desigualdad. El problema no es la existencia de las leyes ni del castigo, sino el uso simbólico que hacemos del dolor ajeno. Creemos que el encierro y el castigo físico redimen, que la tortura es justicia. Pero ninguna democracia puede sostenerse sobre el sufrimiento de los cuerpos que encierra.
Cuando un Estado permite la tortura dentro de sus prisiones -ya sea con golpes, aislamiento, hambre o humillaciones- lo que hace no es “mantener el orden”, sino prolongar la cadena de violencias que lo originaron.
La tortura no corrige, no disuade, no educa. Solo descompone la mente y el sentido de empatía. Por eso, cuando alguien sale de la cárcel, suele salir más roto, mas resentido, y por supuesto: más violento…
La agresividad que vemos afuera es la que se cultivó ahí dentro, en silencio, bajo la mirada cómplice del Estado.
¿Y quién se beneficia? Los mismos de siempre: las mafias que controlan los penales, los funcionarios que lucran con la miseria, los gobiernos que exhiben mano dura mientras abandonan cualquier política de prevención o reinserción.
Hablar de derechos humanos en prisión no es defender al delincuente; es exigir que el Estado no se convierta en verdugo.
Es recordar que el respeto a la dignidad humana no depende de la conducta, sino de la condición. Una sociedad que naturaliza la tortura está mucho más cerca de la barbarie que del orden. Porque cuando normalizamos la violencia institucional, tarde o temprano esa violencia se nos devuelve multiplicada.
En países como México, Brasil o el Salvador, la prisión se ha vuelto un teatro político. Nos hacen creer que al encerrar a las personas se garantiza nuestra seguridad, pero lo que están garantizando es la continuidad del miedo. Una sociedad con miedo no exige justicia: exige castigo.
El punitivismo entonces, no es justicia, es anestesia moral. Nos calma la culpa de vivir en sistemas desiguales y nos permite dormir tranquilos pensando que el mal está confinado detrás de unas barras. No se trata de dejar libres a quienes dañan, ni negar el dolor de las víctimas. Se trata de reconocer que castigar sin transformar las condiciones que producen el crimen es solo administrar la violencia.
No se trata de impunidad, sino de responsabilidad: de invertir en educación, salud mental, prevención, oportunidades laborales; en un sistema de justicia que repare, no que destruya.
Los derechos humanos en prisión sí importan. No solo por quienes están adentro, sino por lo que se dice de quienes estamos afuera.
Una sociedad se mide no por cómo trata a sus santos, sino por cómo trata a sus condenados. Y aquí, hace mucho que olvidamos que la justicia no se construye con dolor.
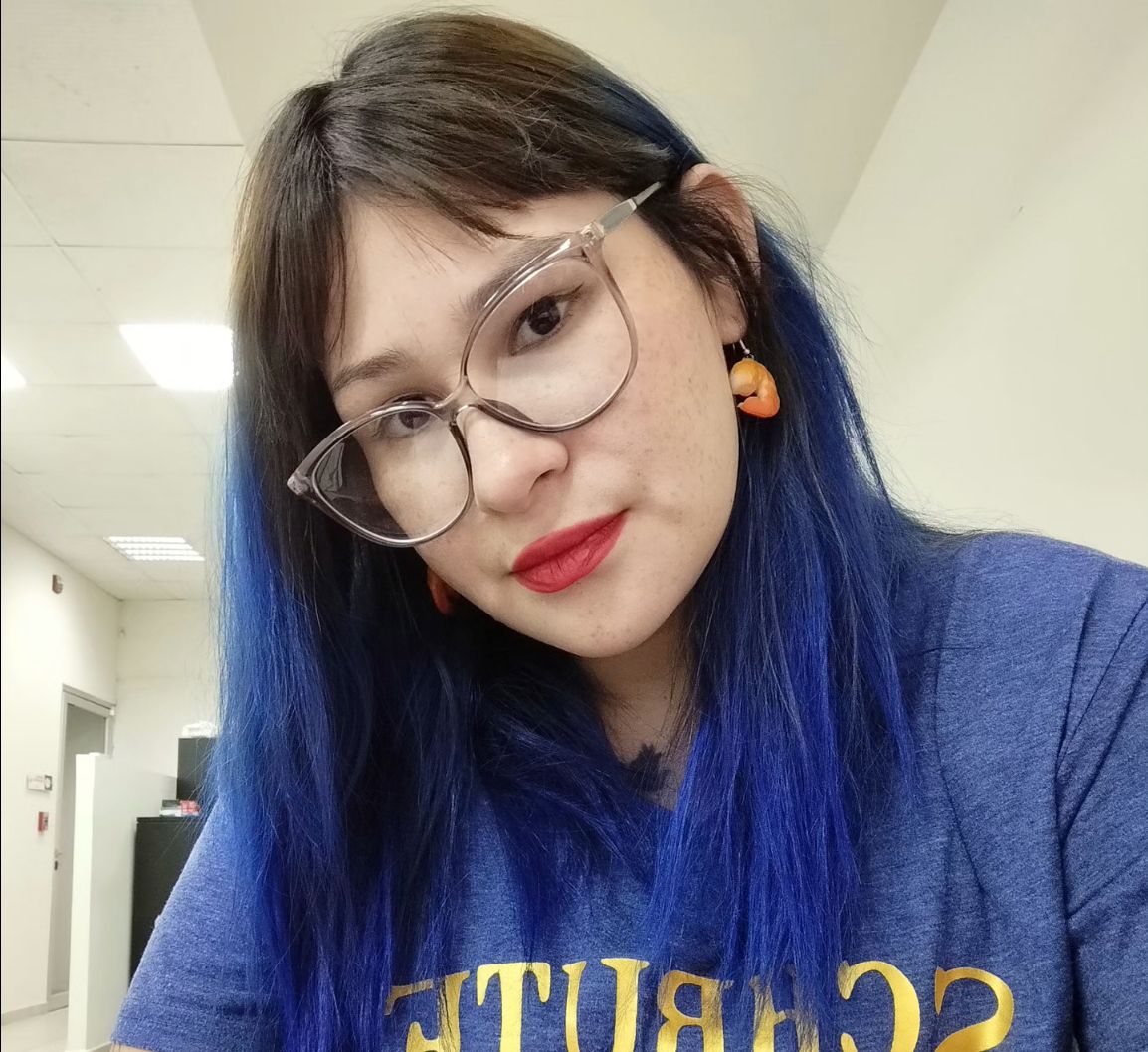


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.