Es el mantra oficial, el comentario que circula en redes, la frase tibia que intenta calmarnos frente a la violencia cotidiana. Pero esa narrativa no solo es insuficiente, es peligrosa. Nos hace sentir que basta con ser “decente” para estar a salvo, y que todo lo demás es culpa de los malos. Lo mismo ocurre con la meritocracia: nos hacen creer que, si alguien no estudia, no trabaja o no progresa, es porque no se esfuerza. Ambos discursos funcionan como un filtro cómodo: desvinculan la violencia y la desigualdad de sus causas estructurales, invisibilizando lo que realmente sostiene las crisis en Sinaloa y en todo el país.
El eterno culiacanazo y la violencia que permea Sinaloa no son fenómenos aislados ni producto del azar. Son consecuencia de desigualdades profundas, de un sistema que reproduce la pobreza, la falta de oportunidades, la informalidad y la corrupción.
Cuando hablamos de “buenos” y “malos”, nos olvidamos de que muchos jóvenes terminan en el crimen organizado no por elección, sino por coerción, engaños o la falta de alternativas reales.
Casos como el rancho Izaguirre en Jalisco, donde jóvenes fueron llevados a campamentos de entrenamiento forzoso, muestran que no se trata de talento desperdiciado o de mala voluntad, sino de estructuras que obligan a tomar decisiones imposibles.
Lo mismo pasa con la trata de personas y el trabajo forzado, documentados por la CNDH y el Trafficking in Persons Repor 2023. Son miles de personas que trabajan con explotadas contra su voluntad, muchas veces en entornos que se perciben como “normales”, mientras celebramos que “somos más los buenos”. La narrativa meritocrática refuerza este engaño: nos dice que quien sobrevive a la adversidad lo hace gracias a su esfuerzo personal, ocultando que muchos simplemente no tienen otra opción que aceptar trabajos de dudosa seguridad para poder sostener familias.
Ambos discursos, combinados, tienen un efecto concreto: despolitizan la violencia y naturalizan la desigualdad. Nos hacen mirar las calles de Culiacán y decir: “si, hay violencia, pero nosotros somos los buenos y seguimos vivos”, mientras ignoramos que la verdadera guerra ocurre en los márgenes: en la precariedad laboral, en la informalidad que sostiene la economía, en la impunidad que protege a los responsables y deja desprotegidos a los vulnerables.
Nos distraen con relatos individuales, héroes aislados y villanos caricaturescos, cuando lo importante es cuestionar los sistemas que permiten que la violencia exista y se reproduzca.
La consecuencia es evidente: mientras repetimos estos discursos, la violencia estructural continúa. La falta de protocolos claros para prevenir ox erradicar otras formas de violencia, la corrupción institucional y la desigualdad social permanecen intactas. Las familias siguen buscando a sus desaparecidos, las mujeres sostienen hogares invisibles, los jóvenes siguen siendo reclutados, y el país entero mantiene el mismo patrón de impunidad y normalización del miedo.
Preguntarse si en realidad “somos más los buenos” es solo el primer paso. El siguiente es mirarse al espejo y decidir si estamos dispuestos a enfrentar la desigualdad de raíz, a cuestionar la meritocracia que justifica la explotación y a exigir políticas publicas que protejan a quienes hoy no tienen la visibilidad. Porque las palabras bonitas no llenan estómagos, no evitan tragedias y no terminan con la violencia estructural.
El reto no es creer en nuestra bondad individual. El reto es romper la comodidad de ese discurso vacío, dejar de repetir mantras que tranquilizan nuestra conciencia, pero no cambian las condiciones allá afuera. Porque en la realidad no existen los buenos ni los malos, existen desigualdades que orillan, sistemas que empujan
Todo lo demás es autoengaño, y en este país, el autoengaño también mata.
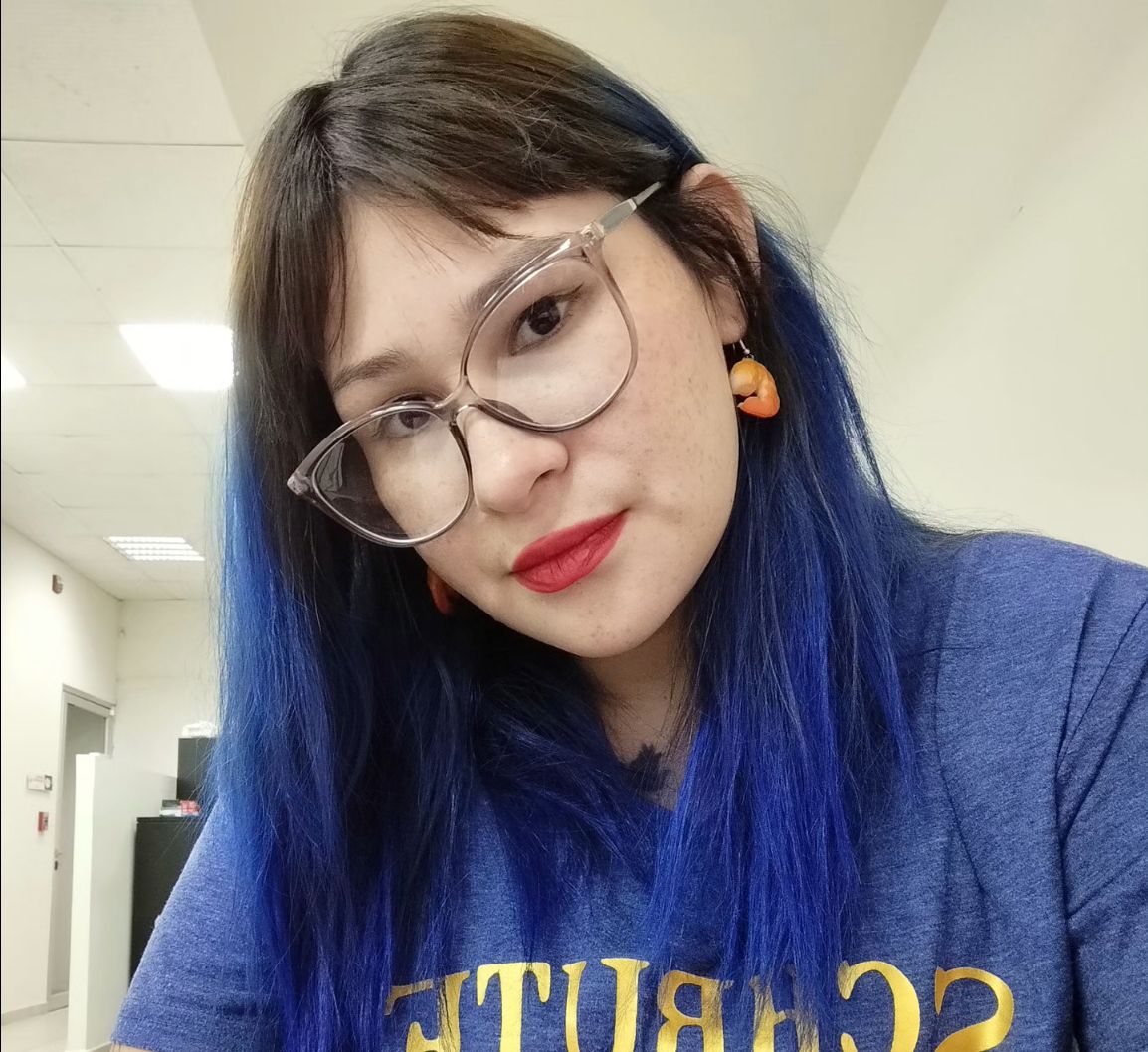


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.