“Calidad” es un término que viene del sector productivo y que se refiere a las cualidades de un producto o servicio alcanzadas a través de la implementación procesos tecnológicos estandarizados. Aunque, en estricto, “calidad” es un concepto neutro porque no define si es buena o mala, baja, media o alta, durante el auge del neoliberalismo en las últimas cuatro décadas se puso de moda y se usó como sinónimo de “alta calidad” de los productos o servicios puestos en el mercado.
Con esa misma idea el concepto se aplicó al campo de la educación bajo la premisa de que estandarizar los proceso educativos equivalía a una “educación de calidad”, sin reparar en que los alumnos no son materia prima y los maestros no son insumos, y por tanto, que estandarizar los procesos educativos no garantizan los resultados “de calidad” esperados, pues alumnos y maestros son seres humanos con cualidades y características diversas.
Es decir, mientras que en el sector productivo el procesamiento estandarizado de materia prima genera productos idénticos (“de calidad”), en el caso de la educación –aunque se puede pretender estandarizar los procesos educativos, y a los maestros —, no se puede estandarizar a los alumnos que entran al sistema educativo –éstos tienen características muy diversas, de inteligencia, físicas (con necesidades especiales), contextuales, idiomáticas, culturales, religiosas—. Tampoco se les puede excluir porque la educación es un derecho para todos, no sólo para los inteligentes o de alta condición social, lo que implica que aunque la educación sea igual para todos (estandarizada) los resultados serán diferentes.
Para obtener resultados “de calidad” mediante procesos estandarizados primero se tiene que asegurar que la “materia prima” sea de la misma calidad en el proceso productivo, pero esto no se puede aplicar en la educación porque en tal caso se tendría que seleccionar a los alumnos que ingresarían al sistema educativo y segregar o excluir a los que no reunieran los requisitos “de calidad” para su ingreso, generando que los menos inteligentes, los menos disciplinados, los menos hábiles o los que presenten alguna discapacidad, quedarían excluidos de la educación. Eso era lo que pretendía el neoliberalismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que comenzó con la reforma educativa que perseguía (y despidió) a los maestros que no se dejaban estandarizar.
Ante esta situación, la Nueva Escuela Mexicana rompe con el lenguaje productivista de la “calidad” y de “competencias”. Quita al mercado del centro de los fines educativos, con una perspectiva humanista, de “interculturalidad” e “inclusión”, e incorpora el concepto de “excelencia” educativa, que sirva a la gente, y ya no “calidad”, colocando en el centro de los propósitos educativos, a los alumnos y sus comunidades. Es decir, se plantea una educación que sirva a los alumnos y sus familias para transformar su contexto –social, económico y cultural— y no para el mercado deshumanizado.
Así, en lugar de formar alumnos, como si fueran productos comerciales, de “calidad” productiva, se pretende formar personas de “excelencia”, la cual sí es una condición aplicable a las personas. Se pretende formar con maestros excelentes a excelentes personas.
Es decir, mientras que, desde la perspectiva humanista, alguien con alguna discapacidad –visual, auditiva, intelectual, de lenguaje o física—, puede ser una “excelente persona”, desde la perspectiva productivista de calidad, habría que buscar excluirla del sistema educativo porque no sería un producto “de calidad”, como lo pueden ser un vestido o un par de zapatos.
Con esta visión pragmática de la educación, los ideólogos del neoliberalismo añoran su reforma educativa y sus mediciones comparativas internacionales sin reconocer que los países con altos niveles de escolaridad no los lograron pensando competir, sino en atender y resolver los problemas y necesidades de sus contextos.
Finlandia no creó su “escuela de tiempo completo” para competir con nadie, sino para utilizar el tiempo de encierro obligado que le producen ocho meses de nieve al año en los que no se puede hacer nada más que estudiar.
“Hay retroceso de 20 años en educación pública” difundió en septiembre pasado El Universal con declaraciones del ex secretario de educación Aurelio Nuño, la ex titular del desaparecido Instituto Nacional de Evaluación Educativa –INEE—, Silvia Schmelkes, María Teresa Gutiérrez, de Mexicanos Primero y Juan Alfonso Mejía, ex secretario de educación de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, señalando que el gobierno anterior dejaba una “educación sin rumbo” y que no hay claridad porque no hay datos.
Y aunque hay muchas críticas muy válidas en materia educativa, particularmente en lo que se refiere a la falta de continuidad en la conducción institucional y a la falta de capacitación a los maestros para la implementación del nuevo plan de estudios, la diferencia fundamental radica en que mientras la oposición centra sus argumentos en estadísticas comparativas con otros países y la formación por competencias productivas, considerando a la educación como una mercancía, ignorando la diversidad cultural y de contextos, la NEM considera a la educación como un derecho universal de todos y la inclusión en la diversidad e interculturalidad como estrategia para el desarrollo humano y social.
Así, la educación se enfoca en el aprendizaje contextual, de las personas y sus comunidades, no en el aprendizaje abstracto, genérico, para el mercado internacional, como pretende la OCDE y organismos financieros internacionales. Es decir, aun cuando hay que reconocer graves problemas en educación, los criterios y los indicadores de evaluación no son los mismos porque la perspectiva y aspiración educativa son distintas.
Es por ello que, mientras los ideólogos del neoliberalismo hablan de “calidad” y “competencias”, en la nueva legislación de la NEM se habla de la búsqueda de una educación de “excelencia”, de “interculturalidad”, de respeto a la diversidad y de “inclusión”.
En esta circunstancia llama la atención la insistencia de la nueva titular de la SEPYC, Gloria Himelda Félix de hablar de “calidad” de la educación y no de “excelencia”, pues aunque viene de una larga militancia en el PRI, que es parte del bloque opositor de corte neoliberal, su integración al gobierno estatal de Rubén Rocha Moya, como secretaria de educación, le compromete con los fines y propósitos de la Nueva Escuela Mexicana, la cual está obligada a cumplir, a menos que su discurso sea parte de una estrategia que abrigue la esperanza del regreso de sus correligionarios priístas y panistas al poder en Sinaloa.
Gloria Himelda ha demostrado en poco tiempo tener astucia y muchas tablas en el uso del micrófono, experiencia para el manejo de la información y habilidad para integrarse eficazmente al gobierno morenista de Rubén Rocha Moya, no obstante, su discurso recurrente de “educación de calidad” siembra la duda entre si simplemente se trata de una pifia por ignorancia del lenguaje de la nueva legislación educativa y de la NEM o lo hace consciente porque abriga la esperanza del regreso del conservadurismo al gobierno, como muchos otros agentes del neoliberalismo que trabajan “para llevar agua a su molino” agazapados en puestos de los gobiernos de la 4T.
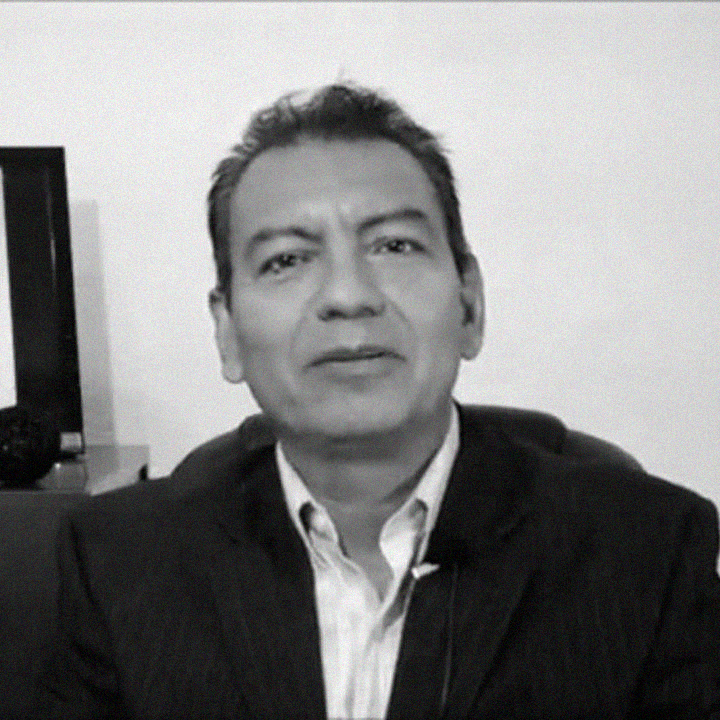


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.