La comida callejera en México ha vivido desde hace 15 años un proceso que va del repudio a la gourmetización pasando por la exotización. El autor de este texto ha narrado desde entonces la historia de quienes ejercen esta actividad. En este reportaje ahonda en lo que implica para quienes habitan la Ciudad de México comer en la calle.
***
Por David Santa Cruz | Comestible.Info
La Ciudad de México desprende un olor a fritanga, a masa de maíz, a aceite rancio, a carne asada, a cebolla y a cilantro, a frutas frescas, a pan, a tamales… No es metáfora ni alegoría. La Ciudad de México huele a comida. Para quienes viven ahí el olor es imperceptible, solo se percatan de él cuando se acercan a una estación de metro sitiada de puestos ambulantes o van a «echarse unos tacos». Y es que esta ciudad está llena de sitios para comer pero, sobre todo, de puestos para comer en la calle.
Según dio a conocer la Secretaría de Economía de México, al último trimestre del año 2023, habían 874,000 personas preparadoras y vendedoras ambulantes de alimentos en todo el país, mientras que las proyecciones de la agencia de mercado Euromonitor, señalan que a finales de 2024 habrá aproximadamente 448,800 puestos de comida callejera en el territorio nacional.
Si bien la comida callejera está presente prácticamente en cualquier zona urbana del planeta desde hace cientos de años o incluso milenios, en México tenemos una estrecha relación con ella. Para entender este vínculo de las personas que habitan la ciudad de México con la comida de la calle en 2018 hicimos un sondeo online difundido a través de redes sociales donde preguntamos: «¿Se imagina qué pasaría en su vida si desapareciera la comida callejera?».

Foto David Santa Cruz
«Me marchitaría como una flor»; «sería muy feliz»; «perdería mi mayor regulador emocional»; «viviría más saludable»; «aprendería a cocinar»; «no tendría manera de alimentarme»; «gastaría más»; «volvería a comer a casa»; «llevaría tupper», «ahorraría»; «pasaría más tiempo con hambre»; «comería más sano»; «tendría tristeza y síndrome de abstinencia de suadero»; «podría caminar por las calles sin obstrucciones»; «dejaría de ser mexicana»; «buscaría alternativas»; «me muero»; «nada».
Esas fueron algunas de las seiscientas respuestas que obtuvimos en ese entonces. Entre otros datos, 64.9% dijo comer de manera regular entre una y tres veces por semana en la calle y 25% entre cuatro y seis veces. Según el sondeo —realizado por la magíster Irene Vásquez Gudiño y quien escribe—, la mitad de las personas consultadas afirmaron comer en la calle principalmente por antojo y poco más de la tercera parte de ellas dijo hacerlo por necesidad.
Comida callejera: el ADN de las grandes ciudades
La comida callejera en la región que hoy ocupa la Ciudad de México ha sido parte del desarrollo de la ciudad misma, una urbe que, incluso hace siete siglos, se encontraba como una de las más grandes del mundo. Eso implica que habrá quien viva en las periferias y trabaje en el centro o bien recorra la ciudad de extremo a extremo. También implica que no siempre se puede ir a casa a comer. Gracias a los cronistas de la invasión española sabemos, además, que a su llegada a Tenochtitlán había gente que «vendía comida por precio» en las calles y que las salsas con chiles «quemaban mucho».

Foto David Santa Cruz
A pesar de la estrecha relación cultural con los puestos de la calle, existen múltiples estigmas alrededor de este tipo de alimentos. El más fuerte siempre ha sido el sanitario, cargado de racismo y aporofobia que se resume en frases como: «el taquero no se lava las manos»,«son de perro»,«unos tacos de muerte lenta»,«los de penal». Pero sobre todo en la gran cantidad de literatura que lo señala y los esfuerzos de gobiernos por «sanearla» o eliminarla. Con esto no quiero decir que la comida callejera sea inocua, sino que está sobredimensionada su peligrosidad y que dicha peligrosidad esta vinculada con la apariencia de quien la prepara.
El segundo estigma que carga la comida callejera es el de ser directamente responsable de la epidemia de obesidad en México, algo que —hoy sabemos de sobra— tuvo que ver principalmente con la llegada de establecimientos de comida rápida al país y con la incorporación de alimentos ultraprocesados a la dieta nacional y su consumo desde la infancia incluso en las escuelas.
Estos prejuicios son tan fuertes que dentro de la academia y la administración pública, que apenas hasta hace pocos años empezaron a considerar que la comida callejera es una necesidad urbana. No así la gente que come casi a diario –y lo ha hecho durante generaciones– en estos lugares, quienes nunca han necesitado de la validación intelectual o de las autoridades sanitarias, para hacerlo y a pesar de ello han sobrevivido, quizá porque como reza el dicho popular: «ya generaron anticuerpos».
La comida callejera es necesaria porque le permite a buena parte de la población alimentarse, entendido esto en dos sentidos: el primero es desde la seguridad alimentaria, pues para algunas personas de escasos recursos e incluso en situación de calle, estos serán de los pocos alimentos a su alcance, aunque para la gran mayoría de la población la comida callejera es el tipo de alimento que pueden permitirse entre el trabajo y la casa. No tanto por su precio, sino porque está al alcance de la mano y en general, lista para consumirse.
El segundo enfoque es el laboral, ya que es una importante fuente de ingresos para numerosas familias, partiendo del hecho de que para vender comida en la calle no se necesita ningún grado de estudios, ni de diplomas. Datos de la Secretaría de Economía, indican que la fuerza laboral de las personas preparadoras y vendedoras ambulantes de comida tiene una edad promedio de 43 años, distribuidos en 43.3% hombres con un salario promedio mensual de MX$5,560 y 56.7% mujeres con salario promedio de $3,380 MX a precios del 2023, por una jornada de alrededor de 35.5 horas semanales.

La carne de res (vacuno) es lo más común en los famoso tacos mexicanos. Foto David Santa Cruz
En 2021 un equipo encabezado por el especialista en comportamiento social José Rosales Chávez hizo un mapeo intensivo de los puestos callejeros de la ciudad de México y en sus conclusiones señala que «la alta disponibilidad y densidad de puestos de comida cocinada sugiere que también pueden ser una fuente de alimentos saludable».
Por su parte, la especialista en nutrición Nelia Patricia Steyn encabezó un estudio en 2014 con cobertura mundial en el que señala que, en los países del sur global, la comida callejera representa entre el 13% y el 50% de la ingesta energética diaria y hasta el 50% de las necesidades proteicas, mientras que en las infancias va del 13% al 40% de sus necesidades diarias de energía, por lo que recomienda que «debe fomentarse su uso si se trata de alimentos tradicionales sanos».
Ahora bien, los beneficios de la comida callejera también influyen en la macroeconomía. En 2017, Euromonitor reportó que la venta de comida callejera en México generó US $9,577.5 millones, para 2023 el monto ascendió a US $11,500 millones. Luego de un crecimiento marginal tras la pandemia y según sus proyecciones para 2028, los ingresos producidos por esta actividad serán de US $15,500 millones en este país. Para tener una idea, esta suma es similar al costo en que Bank of America cotizó, hace dos años, el segmento de banca de consumo de CitiBanamex —uno de los bancos más importantes de México—.
¿De qué se habla cuando se habla de comida callejera?
La pregunta más numerosa que recibimos de la gente encuestada en 2018 fue: ¿a qué se refieren cuando se habla de comer en la calle y de comida callejera? La duda es pertinente, en particular en un territorio como México con una oferta tan abundante. Y fue la misma gente quien en sus respuestas lo delimitó. Para una gran cantidad de personas de México «comer en la calle» significa sencillamente «ingerir alimentos fuera de su casa».

Foto David Santa Cruz
Lo anterior aplica para un vaso de jugo de naranja recién exprimido —y que como base de venta tiene un carrito de los de supermercado—, hasta para un restaurante de lujo de esos que aparecen en revistas y guías gastronómicas, pasando por una fonda y, por supuesto, incluye a los típicos puestos de lámina o las lonas con un anafre y dos banquitos de cualquier esquina.
La FAO, en su definición clásica, describe a la comida callejera como «alimentos y bebidas listos para el consumo, preparados o vendidos por vendedores y vendedoras ambulantes, especialmente en las calles y otros lugares públicos similares». Y en su estudio de 2011 titulado Selling street and snack foods, explica que «las empresas de comida callejera son comúnmente empresas familiares o de una sola persona y la mayoría trabaja sin licencia, es decir, en el sector informal. Los proveedores pueden ser vendedores móviles, por ejemplo, a pie y en bicicleta; semi-móviles, utilizando carros de empuje; o vendedores fijos que venden desde un puesto».
Sin embargo, en Delicious Migration: Street Food in a Globalized World (2017) el libro editado por Martina Kaller, John Kear y Markus Mayer, se hace una observación importante: sus editores consideran que en esa definición de la FAO no se explica el fenómeno a cabalidad, pues tendría cabida un vendedor de paletas y helados que va por la calle pero que no los fabrica, sino que trabaja en una franquicia «que implica un acto de microcapitalismo dentro de un ambiente de pobreza y explotación».
Esto nos lleva a una discusión recurrente en la que se ha profundizado poco, que tiene que ver con considerar la venta por canales informales, de alimentos ultraprocesados y empaquetados —producidos por la industria alimentaria—, como comida callejera. Algunas personas consideramos que eso que llamamos «comida callejera» es un fenómeno multidimensional y el título debería ser aplicado a un tipo de economía que implica la preparación casera o in situ de los alimentos, para luego venderlos en la vía pública.
Cuestión de antojo
En Ciudad de México todo romance pasa por un puesto de tacos, lo mismo las noches de copas y los viernes de oficina. Según nuestra encuesta online, cuando se trata de comer en la calle, siete de cada diez personas lo hacen acompañadas y cuatro de cada diez acuden por la noche, una vez terminado el horario laboral. Felipe Haro, un cliente habitual de comida callejera, hace referencia a ella como un momento de reunión familiar: «a mí me encantan llevar a mis papás cuando vienen, a un puestito de tacos», y es que «como está lejos —el puesto—, no voy siempre, entonces decimos: vamos a estos tacos de suadero y a mis papás les encanta».
Si bien en nuestra encuesta de 2018 una tercera parte señalaba que el consumo de comida callejera es por necesidad, 50% afirmó que lo hacía también por antojo, para la PhD Miriam Bertran, de todos los factores que nos llevan a comer en la calle, uno de los más importantes es el gusto: «es una cosa de antojo, y el antojo tiene que ver con una satisfacción, con el gusto y la socialización». Así lo explica la académica de la UAM Xochimilco, quien es considerada una de las principales especialistas en antropología de la alimentación a nivel mundial.
Además de las noches, para 33.8% de las personas encuestadas el horario favorito para visitar los puestos de la calle es la hora de la comida (el almuerzo en otras partes de América latina). Esto es muy posible que se deba, entre otras cosas, a que es un horario determinado por la dinámica económica de las ciudades, marcada por los horarios de fábricas y oficinas. En este caso, los «antojitos callejeros» son considerados como una opción cercana a la comida casera en el sentido en que «son algo culturalmente establecido», asegura Bertran quien complementa: «los antojitos son parte de la cultura mexicana, del sistema alimentario».
En nuestro sondeo los tacos son la opción callejera más consumida —seis de cada diez personas los eligen—, pero ni toda la comida mexicana son tacos, ni toda la comida callejera es comida mexicana. Así en segundo lugar de preferencia entre quienes contestaron la encuesta tenemos a las quesadillas y garnachas (en México esto hace referencia a la variedad de formas que adquiere la masa de maíz que puede ser frita o asada con diversos rellenos), los guisados (guisos a base de tomate, cebolla, ajo y chiles con o sin carne), la comida gringa (hot dogs, hamburguesas, alitas, pizza, costillitas), el sushi, tortas (sándwiches), los tamales, el café, el atole, las frutas, y los jugos y licuados.

En la década de 1990 se popularizó el sushi en México como comida rápida, diez años después empezaron las versiones callejeras. Foto David Santa Cruz
Y aunque no fueron mencionadas, cabe anotar que la oferta gastronómica callejera de la CDMX es tan diversa que hay rollitos primavera, arroz frito, chop suey, cerdo agridulce y otros guisos chinos; también shawarmas, falafel y keppe13 (quibbe o kibbe) que pertenecen a la cultura de Medio Oriente; arepas colombianas y venezolanas; choripanes y empanadas uruguayas y argentinas; pollo asado boliviano y, recientemente, crepas francesas. Esta diversidad tiene al menos cuatro orígenes: una es la incorporación de diversos tipos de migraciones, la segunda es la de población retornada, la tercera de personas ex trabajadoras de restaurantes internacionales o de comida rápida y la cuarta gente que estudió gastronomía y optó por el puesto callejero.
La decisión final para comer o no en la calle varía dependiendo la ocasión, asegura Bertran, «las personas pueden no comer en la calle un día determinado porque consideran que han gastado mucho dinero en otras cosas, o, por el contrario, pueden decidir hacerlo porque no tuvieron tiempo de cocinar», pero también hay quien lo hace para darse un gusto y eso incluye el socializar.
José, quien trabaja en el servicio de limpieza de la Ciudad, todos los jueves se come un par de tacos de cabeza al medio día: «porque si llego sin hambre a la casa mi mujer se enoja». También existen los casos en que se trata de un consumo estratégico, donde «la meta es que no me dé hambre hasta llegar a la casa en la noche» afirma la socióloga especializada en temas de alimentación y desigualdad Paloma Villagómez.
Pobres y ricos comen en la calle
En 1988 la antropóloga Carmen Bueno, al estudiar las dinámicas de movilidad en el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), describía que los «negocios de fritangas ubicados tanto en locales como en la vía pública» se encontraban muy dispersos.
«Pueden encontrarse tanto en colonias populares con instalaciones improvisadas como en zaguanes y vecindades o incluso ambulando por las calles en zonas comerciales y zonas recreativas. También se instalan en lugares donde concurre mucha gente por ser punto de intersección, como las centrales camioneras o las estaciones del metro», dijo Carmen Bueno.
En este primer acercamiento, Bueno nos hace suponer que la comida callejera se encuentra principalmente en colonias de bajos ingresos. Sin embargo, la evidencia apunta a que la comida callejera está más disponible en los barrios de clase media, como lo mostró en 2021 —treinta y tres años después de la publicación de Bueno— el investigador José Rosales Chávez y colaboradores, quienes hicieron un mapeo de los puestos de comida callejera, analizó su entorno y cruzó los datos obtenidos con el nivel de ingresos de las colonias donde se ubican.
Rosales y su equipo establecieron cuatro categorías: 1) alimentos preparados, 2) botanas —papas fritas, semillas, helados, etc.—, 3) frutas y verduras —incluidos los elotes—, 4) otros —café, aguas frescas, raspados, etc.–. En las cuatro la mayor disponibilidad estuvo en las colonias o barrios de ingreso medio, en tanto aquellas con bajos ingresos tuvieron menor oferta. Ahora bien, sin importar el nivel socioeconómico, el 86% de los puestos callejeros se ubicaban cerca de zonas habitacionales, el 50% en las inmediaciones de alguna parada de transporte público y el 31% cerca de los centros de trabajo.
«Estos resultados sugieren que los puestos de comida callejera pueden ser una fuente de alimentos para personas de diferentes niveles económicos» explica Rosales en su artículo. Y es que la comida de la calle no discrimina, ahí podemos encontrar profesionistas, gente de distintos oficios y de todos los niveles socioeconómicos.

La colonia Roma en el centro de la CDMX tiene una de las mayores ofertas de gastronomía callejera. Foto David Santa Cruz
Para algunas personas de clase alta ir a un puesto callejero les permite salir de su burbuja; para aquellos que crecieron en colonias céntricas o populares regresar a sus orígenes; e incluso para quienes trabajan o trabajaron en las fábricas o negocios familiares socializar con sus empleados.
También está el caso de los lugares que rondan la periferia de los barrios de clase alta con los populares, como el Jarocho de las Lomas, un carrito de venta de mariscos ubicado junto a una clínica pública y una gasolinera en las Lomas de Virreyes. Un puesto al que acude la clase trabajadora al igual que quienes viven en la zona, donde una casa puede costar cinco millones de dólares.
Era noviembre de 2009, y mi entrevista a Eliot Nez –el dueño del negocio– se vio interrumpida por los gritos de un hombre de unos sesenta y cinco años. Vestía un traje a la medida y camisa de algodón egipcio, que, al levantar la mano, descubrió el reloj Jaeger Le-Coultre de su muñeca. Con el mismo ímpetu de quien puja en la casa de subastas Morton que se encuentra a escasos 500 metros de El Jarocho, aquel hombre le disputaba el último pescadito rebosado a un albañil y dos oficinistas con gafete. Ganó el albañil.
María Félix, la diva del cine mexicano, protagoniza otra anécdota ilustrativa sobre el papel de la comida callejera como «igualadora social». La Doña, como se le conocía, visitaba regularmente la tortería La Samaritana, ubicada en Polanco —uno de los barrios más lujosos de la capital mexicana— y, sin bajarse de su auto, pedía una torta de milanesa sin sal; cuando no quería carne ordenaba una solo de queso panela. Así me contaron —hace ya más de diez años— Martha Arteaga y Francisco Miranda, dueños de La Samaritana.
Es importante tomar en cuenta que, al igual que el resto de las actividades, las dinámicas de la comida callejera en la Ciudad de México también se están viendo permeadas por los cambios tecnológicos y de estrategias de márketing que les ayudan a mejorar sus ventas, ya sea a través de redes sociales, los convenios con influenciadores, promociones, eventos e incluso utilizando aplicaciones de entrega.
«Plataformas como Didi han abierto sus puertas a estos pequeños negocios, y aunque la tarifa es demasiado alta para muchos, otros están utilizando este servicio para posicionarse como más atractivos para los consumidores con mayor poder adquisitivo, donde pueden obtener un margen de beneficio mayor. Esta tendencia será más evidente en las grandes ciudades debido al poder adquisitivo de los consumidores urbanos, pero también a la accesibilidad de esta tecnología», afirmó Alberto Trueba, Research & Data Analyst de Euromonitor International, en entrevista.
Acá adentro somos iguales
Eva Morales —una de las ocho hijas e hijos que tuvieron el señor Alejandro Morales y doña Teresa Cipriano—, recuerda que empezaron a vender caldos de gallina en la década de 1970. Para entonces, rentaban un local de madera con techo de lámina, donde había goteras y al que le cabían apenas cuatro mesas. Fue en la época de la gran invasión de terrenos en Santo Domingo en Coyoacán. Ella, sus hermanos y hermanas tenían que ir a la escuela, trabajar y, por las noches, junto con sus padres, levantar con sus propias manos lo que sería su casa.
Tras décadas de esfuerzo y de trabajo pesado en el puesto callejero, lograron construir un local al que bautizaron Caldos Maru. Sin embargo, buena parte de su clientela de toda la vida —principalmente gente de la construcción y personal del servicio de limpieza— se sintió intimidada de entrar al nuevo local pues la mayoría llevaba la ropa muy sucia y, dada la mejoría de la locación, temieron que ya no les fuera a alcanzar el dinero para pagar por el mismo caldo de gallina. Al notar tal reacción, Alejandro Morales se adelantó y les dijo: «esto es para ustedes, aquí no importa si es barrendero o viene vestido de traje, aquí el dinero de todos vale igual. De no ser por ustedes no estaríamos aquí».

En Caldos Maru las meseras compiten por ver quien tiene el mejor equilibrio. Foto: David Santa Cruz
En términos económicos el ejemplo de Caldos Maru es lo que podemos llamar movilidad social, «son los que consiguen cierta estabilidad económica y construyen patrimonio», explica Paloma Villagómez, quien agrega, «las familias venían a la ciudad, los papás o los abuelos no habían estudiado, los hijos que nacían acá ya podían ir a la escuela y todo el dinero salía del negocio de comida y ya luego había posibilidades de mudarse a otra colonia».
Pero estas familias de origen campesino no son las únicas que se han visto beneficiadas por la movilidad económica y social que puede significar un puesto callejero exitoso y bien llevado. Según apunta el estudio de 2011 de la FAO citado anteriormente, la comida callejera también tiene un gran impacto en la producción y comercialización agrícolas, ya que los pequeños agricultores —sobre todo aquellas familias productoras que viven en la periferia de las ciudades o en las zonas rurales de las mismas—, pueden diversificar sus fuentes de ingresos al vender directamente en la calle o bien proveyendo materia prima para vendedores de comida callejera.
Por más de veinte años Hermelinda Nava viajó todos los días desde Xalatlaco, Estado de México, hasta la colonia Condesa en CDMX para vender tlacoyos y quesadillas elaborados con el maíz azul que su familia sembraba y cosechaba. Las habas, frijoles y quelites que servían de relleno también provenían de su milpa y lo que no sembraban en su familia se lo compraba a sus vecinos, como era el caso de la carne y la longaniza. En este ejemplo la comida callejera además de ser el sustento para una familia como la de Hermelinda, también se convirtió en ingresos directos y fuente de trabajo digno —y prácticamente sin intermediarios— de una comunidad campesina.
Del desprestigio al estrellato
A pesar de estos datos, a una parte de la población de las grandes ciudades le parece aberrante la idea de compartir su espacio habitacional con quienes venden comida callejera. Algunas de estas personas consideran que las ventas callejeras le restan plusvalía a su propiedad —o propiedades—, pero sobre todo, les resta estatus. Como lo escuché de boca de un comensal en un puesto de tacos al carbón, refiriéndose a otro de sus compañeros de oficina al que criticaba porque se sentía más refinado que ellos: «ese Don no viene porque siente que se le acorta el apellido».
Como en toda disputa se crean narrativas que desacreditan a la contraparte y, en el caso de la comida callejera, se argumenta que no pagan impuestos, que invaden la vía pública, que son sucios y que se roban el agua y la luz. Esas ideas son, por lo menos, engañosas, pues si bien es cierto que existe un porcentaje de vendedores en total informalidad, la gran mayoría paga permisos a las áreas de vía pública de cada alcaldía o municipio, además de pagar impuestos como el IVA, a una gran variedad de insumos y servicios que utilizan.
«En veintisiete años que llevo vendiendo comida en la calle siempre he pagado y tengo todos los recibos para demostrarlo» asegura Isabel López, dueña de los Chavealambres, uno de los negocios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. Además, desde hace varios años ya cuenta con medidor para la luz y más recientemente también de agua.
También han existido casos e incluso temporadas en que la autoridad realiza esos cobros «por fuera», otorgando comprobantes apócrifos en un esquema más cercano al cobro de piso que de impuestos, pero que igual generan en quienes los pagan una idea de legalidad y de derechos adquiridos.
«Ahí existe una disputa por el espacio público. Desde las décadas de 1980-1990 empezó un proceso de segregación espacial en las grandes ciudades, expulsando a las poblaciones de menores recursos hacia territorios de menor valor o encapsulamiento a los que no podían desplazar», explica Villagómez, quien asegura que estos procesos tienen que ver, con una lucha de unas personas por el estatus y el prestigio, mientras que otras están defendiendo su forma de subsistencia.
Los motivos por los que la autoridad es parcialmente permisiva frente a dichas disputas e incluso respecto a las inspecciones sanitarias reside en la utilidad de este tipo de servicio para la sociedad. Es útil en muchos sentidos: es generador de empleos, proporciona alimentación a sectores precarizados de la población trabajadora; deja ingresos a las alcaldías vía pago de derechos o a un grupo de poder vía el pago de piso y, como si lo anterior fuera poco, son un capital político dado que la mayoría pertenecen a organizaciones gremiales o sindicales con poder económico y de convocatoria.
Hace unas décadas el proceso de gentrificación de la Ciudad de México acentuó el discurso estigmatizador respecto a la comida callejera, al tiempo que se fue concretando un proceso de gourmetización respaldado desde las secciones de «buen vivir» de los medios de comunicación. Esto ha encontrado uno de sus puntos más altos en 2024 con la llegada de la Guía Michelin a México y la inclusión de taquerías —ninguna es un puesto callejero— en su lista.
Las consecuencias del listado tardarán algún tiempo en verse, pero con seguridad la comida callejera aumentará el atractivo turístico de la Ciudad de México, tal como sucedió en Bangkok. Lo que sí podemos ver desde ya —sobre todo en las zonas más gentrificadas y turísticas de la CDMX— es una «limpieza» visual del entorno urbano y una estandarización del gusto que se ve reflejada en memes y trending topics en redes sociales que acusan que las salsas ya no pican o que los tacos de siempre han dejado de ser lo que eran o peor aún «se han vuelto impagables». Esto, mientras que se reivindica la «originalidad» de los negocios de la periferia, que tampoco están exentos de ser exotizados por aquellas personas que buscan «emociones fuertes».






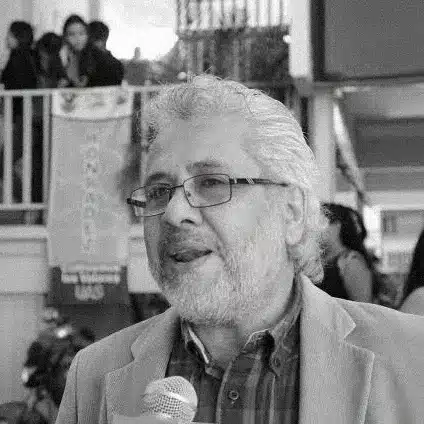

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.