Texto y fotos: Iván Pérez Téllez
CIUDAD DE MÉXICO. – Todavía es común considerar que la persona indígena que llega a la ciudad es, irremisiblemente, devorada por la urbe. Esta antigua tesis culturalista, que entendía el devenir como un tránsito de una cultura folk a una urbana, persiste en el imaginario social —e incluso en la antropología— bajo el concepto de aculturación. Rara vez se reconoce la agencia indígena; por el contrario, se les imagina como sujetos pasivos, incapaces de enfrentar la modernidad. Se asume que migran únicamente por empleos de subsistencia. Los otomíes desmienten estos prejuicios.
El carnaval, junto con el Día de Muertos, es una de las fechas más importantes del ciclo ceremonial otomí. La gente hace lo posible por regresar a sus pueblos de origen para estas celebraciones. Así, durante el carnaval, es frecuente que otomíes radicados en Ecatepec —en su mayoría albañiles o comerciantes independientes— viajen a la Huasteca veracruzana para participar.
Para ellos, el carnaval no es solo una fiesta ni un acto religioso: es la celebración del Zithû, patrón del mundo de abajo, asociado a la sexualidad, la fertilidad y las riquezas materiales. La participación también tiene un fin profiláctico o terapéutico, pues los diablos y personajes que acompañan al Zithû son vistos como causantes de enfermedades e infortunios. Al ofrendarles comida y alcohol, se establece un intercambio controlado: a cambio de los dones, los diablos «barren» las enfermedades y dejan prosperidad.
Cuando los compromisos laborales impiden el retorno, los otomíes organizan carnavales en sus barrios urbanos. Comparsas financiadas por capitanes —al estilo huasteco— contratan músicos y proveen comida y bebida. Los chamanes urbanos (badi) orquestan estas celebraciones, manteniendo vínculos con sus comunidades de origen. Este circuito ceremonial conecta Ecatepec (colonias como Caracoles o La Presa) con la Huasteca, en un flujo constante de personas y rituales.
Un fenómeno paralelo es el auge de grupos musicales que fusionan electrocumbia con letras en otomí, cargadas de discurso ritual. Agrupaciones como Distancia Musical o Zonte Musical —pioneras de la bopomanía— incorporan parlamentos chamánicos, como los de las madrinas al consumir Santa Rosa, donde los cerros, la Sirena o la misma planta «hablan». El término bopomanía (de bopo, sahumerio) refleja esta apropiación cultural: una cumbia que huele a copal y resistencia.
Estos grupos son considerados de lujo en la Huasteca; cobran hasta 50 mil pesos por presentación y cierran carnavales con sones como La Flauta o La Lumbre. Su éxito en zonas urbanas y rurales desafía la lógica de la industria musical: sin subsidios (FONCA, PACMYC), los otomíes reinventan su cultura. La bopomanía no solo fortalece la lengua otomí, sino que teje redes entre migrantes y comunidades de origen, demostrando su capacidad para negociar con la modernidad.
En un mundo que los imagina víctimas, los otomíes bailan con diablos, hacen pueblo en la periferia y convierten la ciudad en territorio ritual. Expertos en tratar con Dios y el Diablo, su música y sus carnavales son actos de soberanía cultural. La urbe no los devora: la habitan y la transforman.









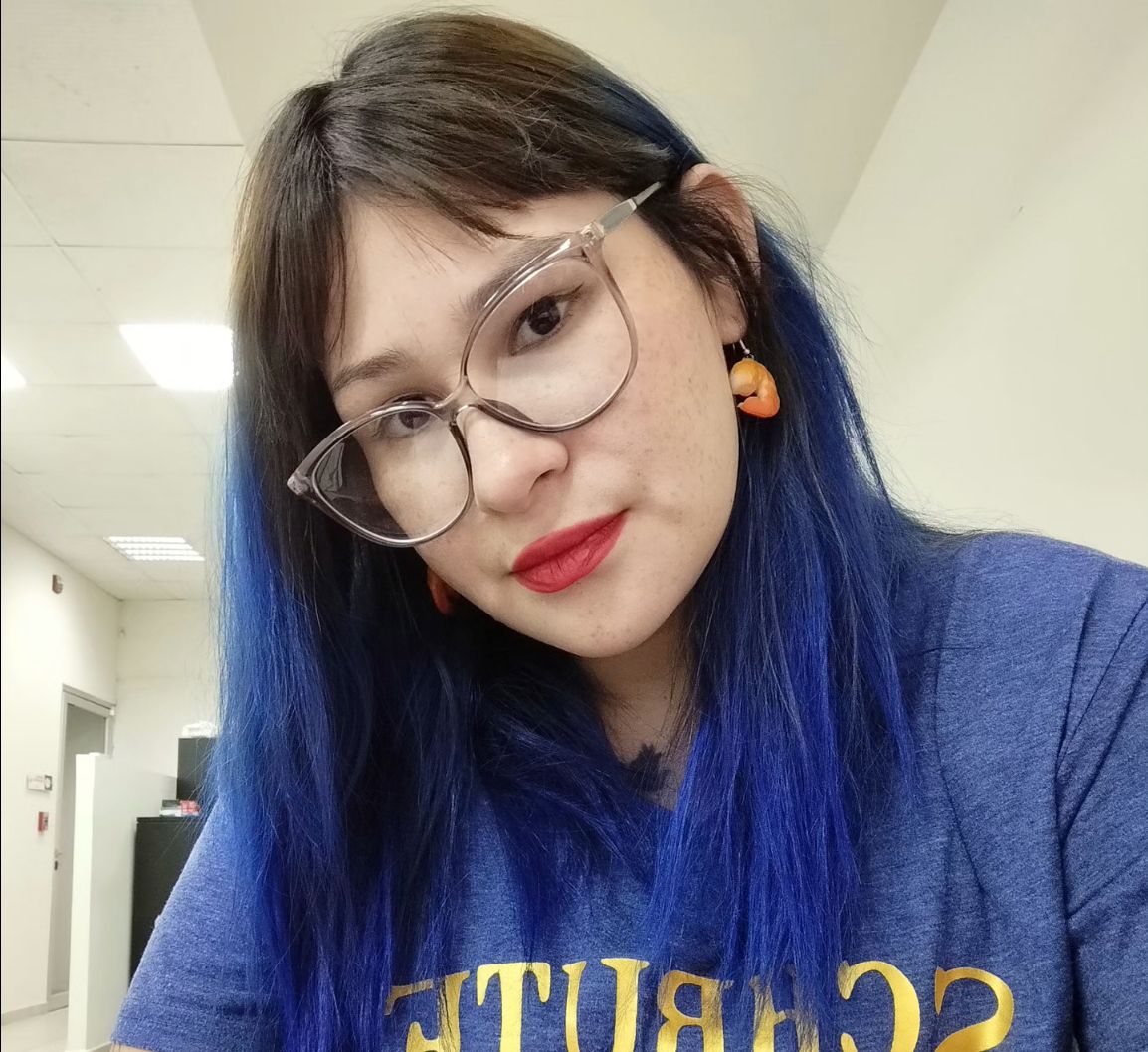

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.