Culiacán, Sin.— Una mañana común del 2022, Paulina -nombre ficticio para proteger su identidad- recibió una noticia inesperada: su pareja, con quien vivía en la Ciudad de México y padre de su hijo, le anunció que se iría a Estados Unidos. Aquella decisión repentina fue solo el inicio de una cadena de violencias y omisiones que la dejarían sola, con un hijo en brazos y en un estado donde las autoridades la dejaron sola.
Cuando se juntaron, la violencia fue parte central de la relación desde un inicio. Por casi tres años, Paulina vivió sometida al maltrato emocional y económico ejercido por su pareja. En ese momento ella no distinguía que era violencia, aún así, lo acompañó a la capital del país con la esperanza de construir un futuro juntos, mientras él intentaba hacer carrera como cineasta. Pero ese sueño fracasó, y un día él simplemente se fue.
“Un día se levantó, me hizo el desayuno y me dijo: ‘Oye, ¿sabes qué? Ya me voy a Estados Unidos y no sé cuándo vuelva’. Se fue y jamás volvió. Tuve que dejar todo en Ciudad de México, muebles y todo, porque debíamos renta. No tenía a nadie allá, solo a mi hijo”, relata Paulina.
Desde entonces, la manutención se volvió nula y el contacto esporádico. La situación de Paulina refleja la realidad de miles de mujeres en Sinaloa, donde según datos recientes, el estado ocupa el cuarto lugar nacional en número de deudores alimentarios morosos.
Desde marzo, la diputada morenista Karla Daniel Ulloa Rodríguez impulsa la Ley Sabina en el Congreso estatal, cuyo objetivo es hacer públicos los padrones de deudores alimentarios y garantizar que las inscripciones a estos registros sean gratuitas.
“El objetivo es claro: proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señaló la legisladora. Los derechos van mucho más allá de la alimentación e incluyen atención médica, educación, vivienda, recreación y cuidados especiales en caso de discapacidad.
Pero para Paulina, el registro poco ayuda. A ella, dice, la ley le falló.
“Pasó el tiempo y conocí a alguien más, con quien ahora estoy casada. Fue entonces que el padre de mi hijo reapareció. Cuando lo denuncié por incumplimiento de pensión, me dijeron que no se podía hacer nada porque no había forma de notificarlo. Pero él sí me denunció ante el DIF. Me llamaron y, por mi apariencia y edad, me consideraron no apta para cuidar a mi hijo. Ahí entendí que tenía que convertirme en la madre perfecta para proteger mi maternidad”, recuerda.
A pesar de que el padre abandonó por meses al niño, Paulina descubrió que su hijo se convirtió en un objeto de disputa.
“Quería llevarse al niño por meses, argumentando que no lo había visto. Quiso decidir sobre su escuela, la ropa, todo. Me amenazó con quitármelo. Ahí entendí lo que es la violencia vicaria. Se fue en febrero y en mayo regresó solo porque le hice su primer cumpleaños. Luego lo volvió a ver hasta diciembre y, a partir de ahí, solo ve al niño en navidad.”
Según Amnistía Internacional (2025), la violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que los hijos son usados como herramientas para dañar emocionalmente a la madre. Regularmente, el agresor también ejerce muchos tipos de violencias contra sus hijos e hijas: física, emocional, psicológica, sexual e, incluso, puede llegar al asesinato. Es común que los niños y niñas sean manipulados, sin que ellos lo puedan detectar, como le sucede al hijo de Paulina.
“Es muy difícil cuando se lo lleva, porque la educación que le doy en casa no vale y no cuenta para él y mis ex suegros. Ellos lo tratan como si tuviera todavía 2 años y regresa hablando mocho, grosero, desobediente. Me dice que ya no quiere ir a la escuela, me dice que con su abuela si pasa lo que él quiere. Al principio se deprimía y no quería jugar, comer, ahora regresa alzado.”
En 2022, el Congreso de Sinaloa reformó diversas leyes para tipificar este delito y establecer sanciones de 3 a 8 años de prisión, además de multas. Cuando las víctimas indirectas son menores o personas con discapacidad, las penas se agravan y se restringen los derechos de custodia y visita.
Revictimización institucional
Paulina no solo enfrentó a su agresor, también se topó con un sistema que, lejos de protegerla, la revictimizó.
“Dejé de contestar llamadas porque me violentaba. Una semana después, me llegó un citatorio del DIF. Me acusaron de impedir el vínculo entre padre e hijo, me hicieron una prueba psicológica, me dijeron cosas horribles, incluso insinuaron que yo podía permitir que le hicieran daño a mi hijo. Me quebré. Entonces presenté una demanda de pensión”.
Acudió a múltiples instancias: Ministerio Público, IMMUJER (Instituto Municipal de la Mujer), SEMUJERES (Secretaría de las Mujeres), el mismo DIF (Sistema del Desarrollo Integral de la Familia). Todos le ofrecieron terapia psicológica, pero ninguno pudo garantizar lo más importante para ella: que no le arrebataran a su hijo.
“Le pagué 6 mil pesos a un abogado. Nunca logramos notificar al padre porque cambiaba de domicilio constantemente. El abogado me dejó en visto y no contestó más. Sentía que me lo iban a quitar en cualquier momento”.
Hoy, Paulina no ha logrado resolver su situación legal. Para evitar conflictos, envía regularmente fotos de su hijo al padre y permite visitas en diciembre. La pensión alimentaria sigue sin resolverse.
“No sé si alguna vez se resolverá. ¿Cómo, si ni siquiera sé dónde está para que lo notifiquen?”, concluye con preocupación.
MÁS SOBRE MATERNIDAD EN LUCHA:
- La violencia vicaria es real, este es el caso de Carla
- Sistema de justicia: agresor en la violencia vicaria




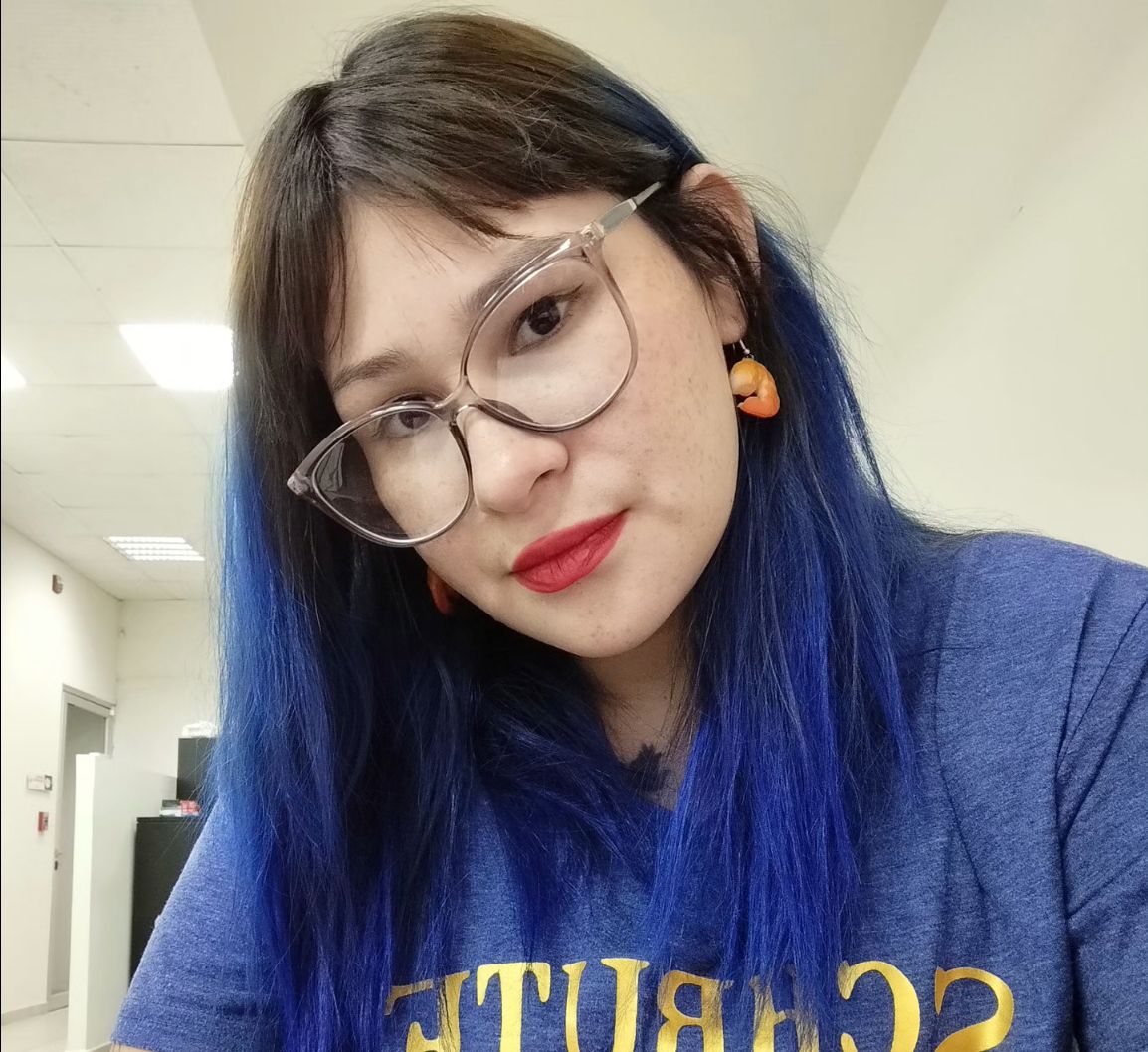
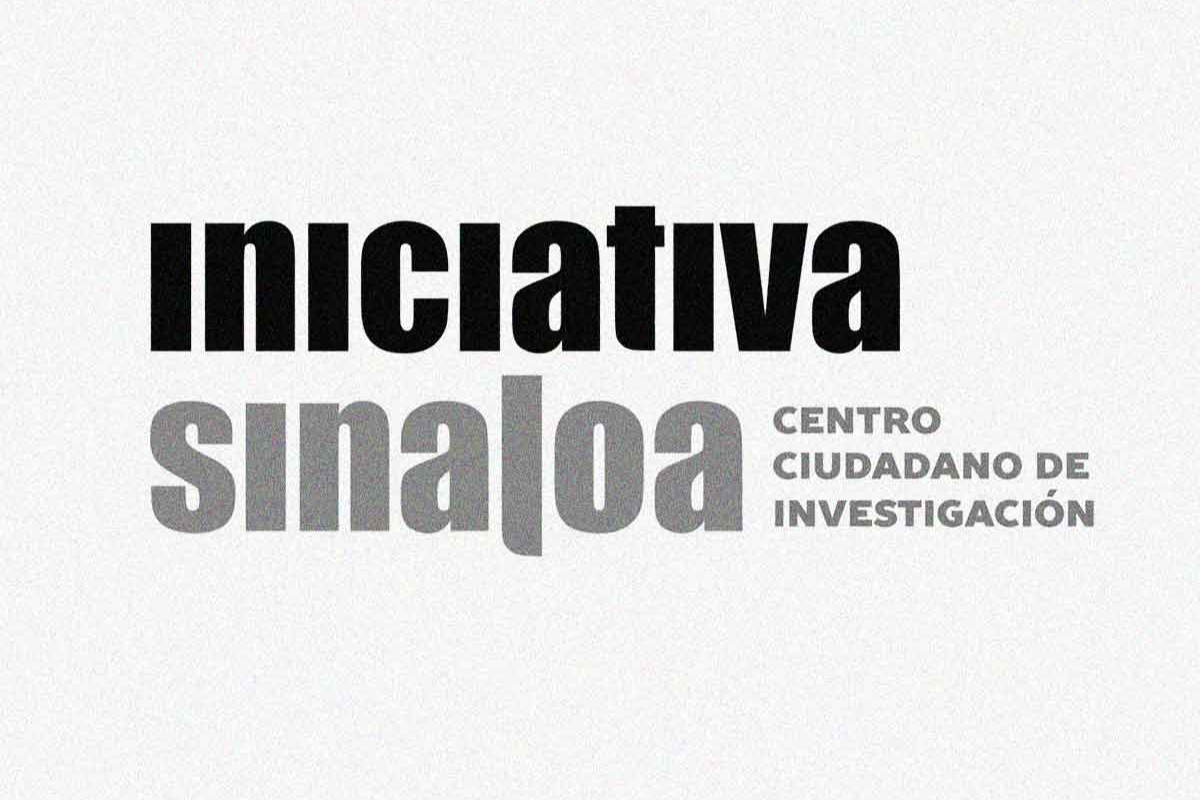

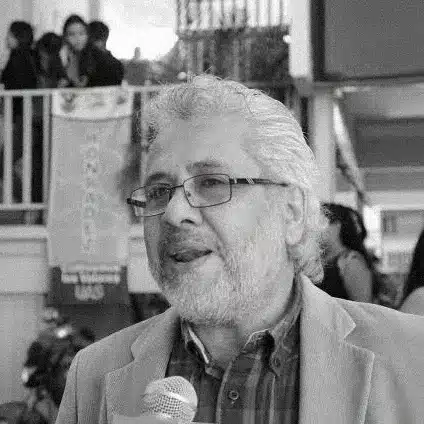
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.