Los pueblos indígenas de América llegan con propuestas y reclamos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se desarrolla en la ciudad de Belém do Pará, Brasil. Las organizaciones originarias se unen para pedir el cuidado de los bosques exigiendo el freno de varios impactos ambientales, como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico, la tala de árboles y los avasallamientos o invasiones, entre otros.
Además, la mayoría de estos pueblos no tienen expectativas positivas frente al evento que comenzó en la Amazonía brasileña. Este martes, un grupo de manifestantes indígenas se enfrentó con personal de seguridad afuera de la sede de la cumbre climática, cuando intentaron abrirse paso hacia el interior del recinto. Fueron repelidos y dos de los guardias resultaron heridos, según la ONU. «No hacían esto porque fueran malas personas. Están desesperados tratando de proteger su tierra, el río», aseguró a la agencia AP Agustín Ocaña, coordinador de movilización juvenil para Global Youth Coalition.
Esta conferencia climática mundial se desarrolla por primera vez en la Amazonía y mientras el Acuerdo de París cumple diez años. Este tratado climático global fue aprobado en 2015 para evitar que la temperatura suba más de 2 °C, e idealmente que su incremento no sea superior a 1.5 °C. En ese marco llegan los pueblos indígenas a la ciudad de Belém do Pará.

La flotilla indígena Yaku Mama realizó un funeral simbólico de los combustibles fósiles en la ciudad del Coca, Ecuador, cuyas poblaciones han sido impactadas por esta industria. Foto: cortesía Luis G. Franco / Flotilla Yaku Mama
Ruth Alipaz, que es la presidenta de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia, explicó a Mongabay Latam que su organización seguirá insistiendo en la COP30 de Brasil sobre el freno a las actividades extractivistas en la Amazonía, como la minería, las exploraciones petroleras, el avance de la deforestación y los incendios de bosques para el agronegocio, la ganadería y los monocultivos, como la palma aceitera.

Desde Lima, en 2014, no se realizaba la COP de cambio climático en Sudamérica. Foto: cortesía Raimundo Pacco/COP30
Además, la defensora indígena dijo que en esta conferencia también se solicitará impedir el avance de las “megainfraestructuras” en la Amazonía, como las hidroeléctricas. “No se ha reducido la extracción de combustibles fósiles y minerales, la transición a energías limpias requiere de más minerales y combustibles, pero además porque el interés es económico y no de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Alipaz.
Atención a sus demandas
La dirigente exigió a los organizadores de la COP30 que escuchen las demandas de los pueblos indígenas, aunque va a la reunión sin expectativas de cambio. “Si en 30 años no hubo capacidad para hacer cambios sustanciales y conscientes con la prioridad de preservar la vida, esta COP30 es otra versión más de la mentira”, cuestionó Alipaz.
En esta ocasión, algunos de los pueblos indígenas de América llegaron a Belém do Pará a bordo de una simbólica flotilla navegando por el río Amazonas y demandan ser incluidos plenamente a la hora de tomar decisiones que afecten directamente a sus medios de vida y a sus territorios, alegando que sin ellos no hay futuro, puesto que son los que cuidan los bosques.
Esa flotilla, que se denomina Yaku Mama, inició el viaje el 16 octubre en la ciudad del Coca, Ecuador. Las organizaciones indígenas a bordo exigen que se respete el derecho de pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y a ser considerados para una transición energética justa que no implique nuevas zonas de sacrificio a través de la minería, la extracción de petróleo y monocultivos. Otra de las demandas es recibir financiamiento directo que les permita implementar soluciones ante los efectos climáticos que se viven en sus territorios.
Uno de los dirigentes que participó en ese recorrido es Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). El líder indígena explicó que el recorrido que realizaron -casi 3000 kilómetros- es una protesta y un pedido de justicia climática. “Confiamos en que la presencia de los pueblos indígenas de la Amazonía influya en los tomadores de decisión de la COP30 para que haya cambios profundos y urgentes para poder garantizar un mundo sano”, dijo Bay en contacto con Mongabay Latam a través de la cooperación de Amazon Watch.
El líder indígena explicó que el año pasado un plebiscito ordenó al gobierno de Daniel Noboa suspender las actividades petroleras en el bloque 43, que ocupa parte del territorio indígena del Yasuní. El 59 % de la población votó para dejar cientos de millones de barriles de crudo bajo tierra de forma indefinida y por eso muchos de los waorani sueñan con una selva libre de explotación petrolera.

Activistas y defensores indígenas de Ecuador llamaron al Gobierno a iniciar procesos de transición energética justa y dejar la explotación petrolera. Foto: cortesía Levi Tapuia / Flotilla Yaku Mama
Este pueblo indígena pide respetar el mandato popular, considerado ejemplo mundial en la lucha contra la crisis climática. En agosto venció el plazo para cerrar los 247 pozos de la zona que todavía están en operación. “Los ecuatorianos votaron para cerrar esos pozos, pero el Estado hasta ahora no cumple con la votación del pueblo. Solo diez pozos fueron cerrados, pero los demás siguen dañando la salud de nuestros pueblos”, dijo Bay.
El bloque empezó a ser explotado en 2016 tras fracasar el plan del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017), para evitar la extracción a cambio de una compensación internacional de 3600 millones de dólares.
Tulio Viteri, representante del pueblo originario kichwa de Sarakayu de Ecuador, destacó a Mongabay Latam que su organización lleva a la COP30 una “propuesta de vida” y un modelo llamado “kawsak sacha”, que presenta la sostenibilidad ambiental armónica y la relación simbiótica entre hombre y naturaleza. “Esto en realidad es ver la naturaleza como un sujeto consciente de derechos, es una manera de ver desde una perspectiva diferente la sostenibilidad ambiental sin la tecnologización. Es una manera de ver una transición energética justa”, dijo.
Desde Ecuador
En cuanto a los reclamos que lleva a la COP, el dirigente ecuatoriano resaltó que apunta a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para que apoyen a los pueblos y comunidades indígenas de manera directa con las alternativas propias que presentan. “Las expectativas en esta COP30 son muy pocas, ya que en vez de plantear soluciones se debate, por ejemplo, cómo explotar la naturaleza de manera que tenga menos impacto y, sobre todo, que sea desde un punto antropocéntrico”, dijo.
Viteri añadió que esta conferencia mundial “se ha convertido en un espacio más burocrático, pero, aun así, se tiene que tener una mayor incidencia para que se pueda socializar y concientizar a una mayor cantidad de personas”.
La COP30 de Brasil se desarrolla en medio de un contexto geopolítico convulsionado y cuestionamientos al multilateralismo. Brasil, como presidente de esta conferencia, tendrá el desafío de balancear esas tensiones. A diferencia de años anteriores, esta edición no tiene como objetivo principal alcanzar un acuerdo o emitir una declaración. El Gobierno de Brasil y analistas la han definido como “la COP de la implementación”.
En una entrevista con la agencia AFP, la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, expresó su anhelo de que los pueblos indígenas tengan un papel protagonista en el desarrollo de la COP30. La funcionaria es integrante del pueblo Guajajara-Tenetehara y nacida en una reserva indígena del estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. Guajajara es la primera persona en ocupar este cargo creado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al regresar al poder en 2023.

Durante su viaje hacia Belém, activistas taparon la estatua de Francisco de Orellana, quien lideró la primera expedición colonial en el Río Amazonas en 1541. Foto: cortesía Flotilla Yaku Mama
“La COP puede contribuir significativamente a una mayor comprensión del papel de los pueblos indígenas. Y principalmente del papel de los pueblos originarios en el equilibrio climático”, afirmó Guajajara a la agencia de noticias.
Lucía Ixchiu es una mujer maya k’iche, del pueblo iximulew, en Guatemala. Ella es coordinadora indígena del Movimiento de Liberación Negra e Indígena (BILM) y ve que la realidad centroamericana debe abordarse no solo en la flotilla indígena, sino también debe llegar a las mesas de trabajo de la COP30.
“Es parte también del interés de articularnos en esta flotilla de gente tan diversa porque son múltiples realidades las que enfrentamos. De esto no se habla en la COP, por eso estamos haciendo este acto desesperado, para seguir posicionando las historias y luchas de los pueblos”, comentó Ixchiu, quien vive exiliada tras haber documentado la tala ilegal en su comunidad, en Guatemala, un país que incrementó cinco veces los asesinatos de defensores en 2024, de acuerdo con Global Witness.
Mientras, existen organizaciones indígenas de la región que no asistirán a la COP30, pero decidieron mandar sus mensajes y demandas a pesar de no estar inscritos en las mesas de negociación. Una de ellas es la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) de Colombia. Su lideresa, Claudia Pai, del pueblo inkal awá, mandó como propuesta central el reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas propios de gobernanza ambiental y territorial como una vía efectiva para enfrentar el cambio climático desde los territorios ancestrales.
“Nuestra propuesta parte del principio de que la protección del bosque y la biodiversidad solo es posible si se garantiza la permanencia de los pueblos que lo habitan y lo cuidan, bajo su gobierno propio, conocimientos ancestrales y cosmovisión”, resaltó Pai a Mongabay Latam. La dirigente indígena añadió que el pueblo awá reclama que los compromisos globales de protección de bosques y del clima se traduzcan en acciones reales en los territorios indígenas, donde los impactos de la deforestación, la minería, los derrames de hidrocarburos y la pérdida de biodiversidad continúan avanzando.

La Flotilla Yaku Mama viajó desde los Andes hacia la Amazonía rumbo a la COP30, en Belém, Brasil, para exigir justicia climática. Foto: cortesía Hackeo Cultural / Flotilla Yaku Mama
“La UNIPA espera que la COP30, al realizarse en la Amazonía, sea un espacio donde las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas con verdadera incidencia en las decisiones globales. Esperamos que este encuentro no solo visibilice la importancia de los bosques amazónicos, sino también la necesidad de fortalecer los sistemas de vida que los sostienen”, dijo Pai.
Desde Perú partió una delegación de 35 líderes de pueblos indígenas amazónicos. Este grupo asiste a la COP30 “con propuestas para enfrentar la crisis climática global”, según un comunicado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Esta organización afirmó que presentará “una agenda climática construida desde los territorios, reafirmando que sin sus propuestas no hay soluciones posibles para el planeta”.
Por su parte, Pedro Uc Be, escritor indígena mexicano e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, fue más negativo sobre los resultados que espera de la COP30. El dirigente afirmó que su organización no mandará propuestas a la COP30 porque es un “evento elitista” realizado por “gente que destruye la naturaleza”.
El indígena maya aseguró que los empresarios y gobiernos desarrollistas “nunca consideraron válida nuestra voz” y por eso “no hay importancia de llevar nuestra voz, porque no será atendida, ya que no hay espacios para nosotros”.
Imagen principal: representantes indígenas de Brasil, en la COP30, en Belém do Pará. Foto: AP





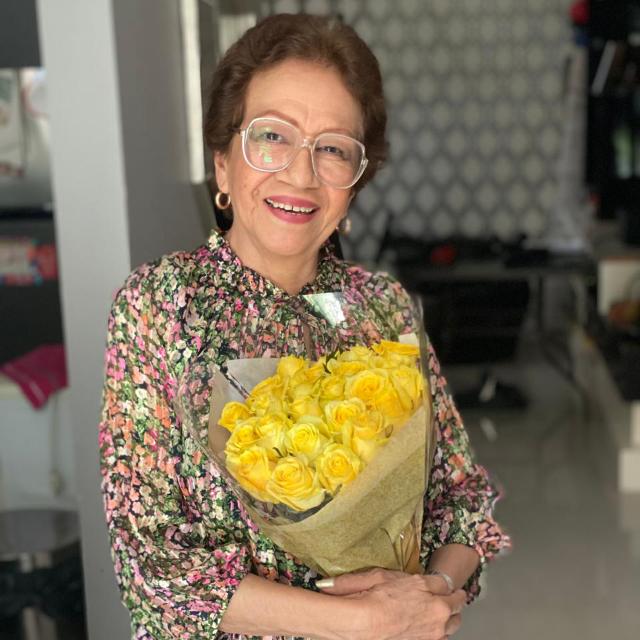


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.