Por Astrid Arellano / Mongabay LATAM
A inicios de los años 2000, José Juan Flores Martínez estudiaba la licenciatura en Biología y colaboraba como voluntario en un programa de control de roedores invasores en las islas del Golfo de California, hogar de numerosas colonias de aves en el noroeste de México. Durante una de esas expediciones, el equipo llegó a la isla Partida Norte, donde algo los sorprendió: escucharon murciélagos. Acostumbrado a verlos en cuevas, el joven biólogo quedó intrigado cuando los observó saliendo de entre las rocas y haciendo chasquidos bajo sus pies.
“Me sorprendió saber que estaban en una isla, en pleno desierto, bajo condiciones extremas: suelen resistir fríos bajo cero y calores superiores a los 50 grados”, recuerda el ahora académico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Pero me pareció mucho más sorprendente que, cuando empecé a preguntar, me comentaron que se alimentaban de peces”.
Eran murciélagos pescadores (Myotis vivesi), una especie que fascinó al biólogo y lo llevó, junto con el investigador Gerardo Herrera Montalvo, a emprender una aventura científica que ya suma un cuarto de siglo. Es el murciélago de mayor tamaño dentro de su género, capaz de alcanzar hasta 16 centímetros de largo, con un pelaje largo y brillante que, además, se mantiene impermeable al agua mientras realiza sus maniobras sobre la superficie del mar.
A la fecha, este mamífero —cuyas largas patas con garras aplanadas lateralmente y en forma de gancho le permiten capturar peces y crustáceos— ha sido registrado en más de 45 islas e islotes del Golfo de California. Sin embargo, isla Partida Norte alberga la colonia más grande conocida, con varias decenas de miles de individuos, en su mayoría hembras y sus crías.
“El laboratorio natural siempre ha sido isla Partida Norte, la más importante para la especie en su época de reproducción”, explica el biólogo. Allí han logrado documentar hasta 80 000 individuos cada año.
En Mongabay Latam conversamos con Flores Martínez sobre esta especie endémica del Golfo de California, catalogada como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y considerada En Peligro de Extinción según la normatividad mexicana, debido a su distribución restringida y las afectaciones causadas por especies exóticas introducidas en su hábitat.
—¿Qué características biológicas o de comportamiento hacen tan especial al Myotis vivesi dentro de los murciélagos?
—Creo que hay muchas especies que son únicas, cada una en su región y por sus características tanto físicas como de comportamiento y ecología, pero Myotis vivesi es una especie endémica y en peligro de extinción. Es un murciélago relativamente grande, con unas patas y garras enormes. Es una especie que si en un momento dado cae al mar, puede volver a volar. Hicimos unos experimentos al respecto con otro investigador: es por su pelaje, que no es muy sedoso, pero es impermeable al agua.
Sus alas son muy grandes y el uropatagio —la membrana entre sus patas— es muy grande, y le funciona como una bolsa para poner allí a los peces o crustáceos que captura.
Además, vive bajo las rocas. El clima de la zona es complejo y funcionan térmicamente bien para ellos. Es muy interesante. Otra cosa es que prácticamente no toma agua dulce, es decir, sus riñones son únicos y están adaptados porque, al momento de capturar su alimento, lógicamente también toma agua de mar. Respecto al intercambio de nutrientes en las islas, vemos que funciona como las aves marinas: todo su guano es parte de la formación de rocas y montículos.
Por último, estos murciélagos son indicadores de zonas conservadas: si encontramos Myotis vivesi es porque la zona está conservada. Existen islas del Golfo de California donde hay gatos y roedores —especies exóticas invasoras— y el murciélago no está ahí, porque lo depredarían. No es lo mismo un depredador natural como la gaviota o la lechuza. Por todo esto el murciélago es único en las islas, por todas esas características taxonómicas, fisiológicas y de importancia de conservación que se ven reflejadas en ellas.
—¿En qué momento comenzó oficialmente a trabajar con la especie?
—Después de verlos por primera vez, me quedó la “espinita”. Cuando regresamos al Instituto de Biología, le pregunté al doctor Bernardo Villa sobre el murciélago y me dijo que nadie estaba estudiándolo. Él me contó que había una tesis —por allí del año 1960— en la que se estudió la biología y un poco de ecología del murciélago. Eso fue lo que me hizo interesarme por el Myotis vivesi, porque en México no había estudios, sino solo de investigadores americanos.
Yo estaba terminando la licenciatura con otro murciélago en Yucatán: Artibeus jamaicensis, que es frugívoro. Pero empecé a buscar bibliografía e información sobre el Myotis vivesi, con la idea de hacer una maestría. En ese entonces, empecé a buscar un asesor de posgrado, y me topé con el doctor Gerardo Herrera Montalvo, que estaba llegando como investigador al instituto y él tampoco sabía de este murciélago.
Contactamos al doctor Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la UNAM, y él nos contactó con Bat Conservation International. A ellos les interesó el tema y me dieron una beca de estudiante para iniciar el trabajo en las islas. Fue ahí donde empezó la aventura con Gerardo Herrera Montalvo, que hasta ahora seguimos colaborando en esta experiencia de casi 26 años trabajando con la especie.
Luego empezamos a buscar recursos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En ese entonces había un convenio con la Universidad de California y nos dieron un apoyo bastante generoso con el que fuimos a buscar al murciélago en puntos geográficos basados en datos históricos.
Confirmamos su presencia en algunas islas y se sumaron otras donde no estaba reportado. Pero el laboratorio natural siempre ha sido isla Partida porque están las hembras y las crías, mientras que los machos se dispersan en las otras islas. Hicimos un estudio de conteo de murciélagos con cuadrantes y estimamos una población de 80 000 murciélagos, más o menos, solo en isla Partida.
Lógicamente no somos solamente nosotros dos: han llegado estudiantes que se han sumado para estudiarlo en su biología, reproducción, ecología, fisiología, genética y geografía, en colaboración con gente de diferentes partes del mundo.
Surgieron trabajos muy interesantes, por ejemplo, sobre telemetría básica con antenas, donde vimos que el murciélago vuela mucho más de lo que pensábamos. Luego vino otra colaboración con otro estudiante de Estados Unidos, con una beca de National Geographic para estudiar el vuelo del murciélago, donde pusieron GPS para ver cuánto es lo que vuela realmente y supimos que vuela más de 30 a 40 kilómetros por noche para alimentarse.
—¿Cuál es el estado de conservación actual de la isla Partida? ¿Qué problema representa la presencia de fauna exótica invasora en esta y otras islas del Golfo de California?
—Fuimos el año pasado a isla Partida y afortunadamente no había gatos ni roedores. Las características de sus laderas —que son rocas o lajas que están encimadas— les permiten a los murciélagos tener sus madrigueras. Creo que las condiciones y la forma en que está situada la isla les permite tener refugios a las colonias de murciélagos, tanto para los vientos como para el sol.
Los murciélagos escogieron isla Partida porque pueden tener a sus crías allí. Eso quiere decir que la isla les provee refugio y, por las corrientes marinas alrededor, les permite tener alimento siempre. No digo que las otras islas no tengan estas características, porque sí nos tocó ver crías en algunas, pero el número de murciélagos es mucho menor a la isla Partida.
En otras islas sí están reportados los gatos y los roedores. En algunas islas pequeñas se han eliminado o ya no están, pero la fauna exótica invasora no solamente es un problema para el murciélago, sino para la fauna en general de las islas.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene programas de mitigación y control de especies exóticas en las islas que impactan a las aves, reptiles y otras especies. En concreto, no sabemos qué tanto daño han causado al murciélago, pero sí existe un daño general a la fauna.
A mi parecer, las especies de las islas son sensibles y frágiles. Cualquier cosa, tanto el cambio climático, como factores antropogénicos o la presencia de fauna exótica invasora pueden causar mucho daño. Y ya ha pasado: en las islas del Golfo ya ha habido extinciones por gatos.
—¿Qué papel juegan las islas del Golfo de California en la conservación de esta especie?
—Las islas son vitales para el murciélago. Yo estuve tratando de encontrar colonias tanto en la costa de Sonora como en la costa de la península y no las encontré. Lógicamente estamos hablando de extensiones muy grandes, y una o dos personas no lo íbamos a lograr. Pero de lo que sí me di cuenta es que, en el tiempo que yo lo busqué —que fueron varios años—, siempre los encontré en las islas e islotes.
A mi parecer, el murciélago está adaptado para estar en esas condiciones y las islas les proveen esos refugios bajo las rocas. Las islas son un refugio vital para esta especie y son como las selvas tropicales para las especies de murciélagos que son frugívoras: les dan las condiciones de humedad, temperatura y alimento.
—¿Qué se puede hacer para reducir los riesgos por factores antropogénicos?
—En los artículos publicados y en las reuniones que hemos tenido con Conanp, tanto en Sonora como en Bahía de los Ángeles, hemos dicho que hay que procurar monitorear la distribución del murciélago en esas islas, en cuanto a factores antropogénicos. Durante el tiempo que hemos ido a isla Partida, siempre estamos tratando de monitorearla.
Cuando llegan lancheros a isla Partida, les explicamos lo sensible que es. Si los lancheros no tienen una información adecuada, no es culpa de ellos, ellos van a trabajar y tienen que refugiarse. Y se entiende: necesitan un lugar para dormir y para comer, no pueden estar todo el tiempo en la panga.
Cuando les decíamos: «Mira, aquí está el murciélago”. Lo oían, se asombraban y entonces ellos decían: «No, pues hay que cuidarlo. Dinos dónde podemos acampar y hasta dónde podemos llegar». Creo que eso es muy importante.
—¿Hay nuevas investigaciones en curso o a futuro sobre la especie?
—Sí. A pesar de que ya se han hecho varios trabajos con la especie, siempre encuentras algo nuevo. A partir de la pandemia y la transmisión de enfermedades entre la fauna y los humanos, la idea es verificar cómo está el estado de conservación de Myotis vivesi. Es ver si ellos no tienen alguna enfermedad que nosotros podamos tener y viceversa, si nosotros se las podemos transmitir. El tema de enfermedades emergentes con el murciélago es un proyecto vigente que ya estamos haciendo.
—Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿qué espera para el murciélago pescador en los próximos años? ¿Qué acciones o políticas cree que son urgentes para asegurar su supervivencia?
—Creo que para el murciélago pescador se esperan cosas positivas. En primera, seguir estudiándolo y seguir fomentando la conservación de las islas. Si fomentamos la conservación de las islas, no solamente vamos a conservar a vivesi, sino al ecosistema.
Es importante mantener comunicación con la Conanp, que son quienes resguardan las islas del Golfo de California. También seguir fomentando la conservación, la divulgación científica en la región y, de alguna forma, llegar a los pescadores para explicarles que las islas son sumamente importantes en cuanto a flora y fauna, y no solamente para el murciélago, sino para aves, roedores, anfibios y reptiles.
El murciélago pescador es tan carismático e importante en ese sentido, que siempre surgen ideas o estudios con él: creo que es como un gancho para muchos académicos y para la ciencia.
Esta especie, afortunadamente para nosotros, los mexicanos —y lo digo con mucho orgullo—, es emblemática en el Golfo California, que es conocido como el “Acuario del Mundo”: vivesi forma parte de ese acuario porque se alimenta de fuentes marinas, aunque vive en la parte terrestre de las islas.
La idea es continuar con muchas colaboraciones, porque nosotros dos —Gerardo y yo— honestamente no podríamos hacerlo solos. Lo digo en plural, porque somos estudiantes, colaboradores nacionales y extranjeros que ayudan al estudio de vivesi. Son varios los artículos que dan cuenta de cómo han sido las interacciones con otras personas y sobre la importancia de los estudios de la especie.
Yo conversé sobre mi experiencia, pero en realidad es una amplia colaboración nacional e internacional, y eso es importante de resaltar, porque cada uno tiene o ha tenido un papel muy importante.
***
Este trabajo fue realizado por Mongabay LATAM. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.





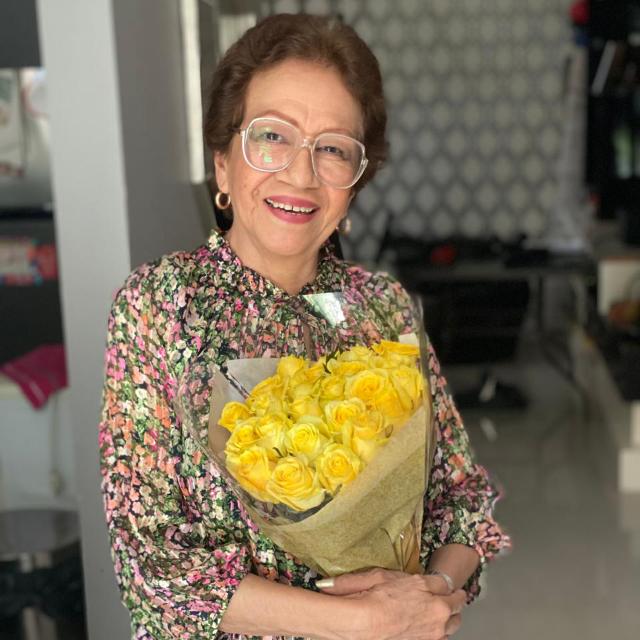


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.