Helena Fabré Nadal / GIASF*
Entre los paisajes áridos de San Luis de la Paz, en Guanajuato, los agravios comunitarios por la desaparición forzada nos conducen a reflexionar, también, sobre otros agravios como la falta de agua y la pérdida de sembradíos que en otro tiempo representaban el principal medio de subsistencia en la región. Después de haber convivido con las buscadoras del colectivo “Justicia y Esperanza” –creado tras la desaparición, en 2011, de 22 de sus familiares cuando migraban a Estados Unidos para encontrar un futuro mejor–, pude comprender cómo las afectaciones emocionales de las mujeres alternaban la memoria cotidiana hacia los desaparecidos con la nostalgia por la pérdida del agua, por sus sembradíos y su alimentación local.
Así, al hacer vida cotidiana con ellas, resulta normal que después de un cotidiano “¿cómo estás?”, sigan largas quejas sobre la ausencia del agua en su territorio. Una tarde, doña Juana, madre y hermana de dos desaparecidos del grupo, me dijo con nostalgia que “por los días en los que ellos se fueron ya empezaba a faltar el agua”, destacando ese entrecruce de violencias que afectan a lo humano y a lo no–humano. Sus consideraciones evidencian la desaparición como un agravio que implica un entramado de violencias complejas, las cuales suceden antes y después de la desaparición forzada de un ser querido.
El camión en el cual partieron los 22 desaparecidos de San Luis de la Paz salió el 21 de marzo de 2011 rumbo a Estados Unidos. Se dirigían hacia Monterrey para después llegar a Camargo, Tamaulipas, desde donde cruzarían al norte. Frente a la falta de oportunidades laborales en sus lugares de origen, los hombres, la mayoría de unos 18 años, migraron buscando el trabajo que su tierra ya no les ofrecía. Fueron expulsados de paisajes marcados por sequías y por la proliferación de la agroindustria que substituía a sus antiguas cosechas. Cansados de ver que el campo “ya no da”, partieron con la mochila llena de esperanzas.
Paralelamente a su desaparición, las carreteras hacia el norte quedaron marcadas por un escenario de violencias que Marcela Turati ha descrito en su libro San Fernando: Última parada. Viaje al crimen organizado en Tamaulipas[1]. Éstas afectaron, sobre todo, a migrantes centroamericanos y mexicanos –principalmente campesinos de Guerrero, Michoacán y Guanajuato– que viajaban en camiones para cruzar hacia Estados Unidos. Cuando se publicó el libro, meses después de conocer a las mujeres del colectivo “Justicia y Esperanza”, sus páginas removieron todo mi cuerpo al constatar que distintos testimonios de secuestros de migrantes coincidían con la semana en la que habían partido los 22 desaparecidos de San Luis de la Paz. En palabras de la autora, “los autobuses en que viajaban llegaban a las terminales de la frontera sin pasajeros, solo sin maletas. Los equipajes sin dueño se iban amontonando en depósitos. Sus propietarios no volvieron de San Fernando para reclamarlos. Las compañías de autobuses guardaron silencio” [2].
En sus trayectos migrantes se hace presente una doble exclusión. En primer lugar, como trabajadores olvidados por el Estado Mexicano, que solo permite beneficiarse de la siembra mediante la agroindustria a aquellos con una mayor capacidad económica. Seguidamente, como migrantes mexicanos, son ilegalizados a través de fronteras que los convierten en “sujetos temibles” – en palabras de Sara Ahmed [4]– privados de su acceso al norte global a pesar de ser su mano de obra barata por excelencia.
En una edición anterior de esta columna, Sandra Odeth nos invitaba a “considerar las conexiones entre hechos de violencia que parecen estar separados”. A continuación, agregaba que “Empezar a enfrentar el nudo de violencias que las familias y comunidades buscadoras llevan a cuestas, quizá sea la primera manera de empezar a desenmarañarlos para tejer esperanza” [5].
Estas consideraciones, así como el anterior testimonio de doña Juana, nos obligan a mirar con mayor profundidad esos territorios marcados por la desaparición forzada, a atender esos múltiples agravios que se entrelazan y a los que las buscadoras hacen frente diariamente desde sus entornos cotidianos. Las violencias que los acompañaron en el camino persisten en sus lugares de origen. Desde ahí, sus esposas, madres, hermanas, hijas y ahora nietas, los siguen buscando trece años después.
De esta manera, al relacionar el entrecruce de violencias y ausencias en lo humano y no–humano, su testimonio se refería a los que se fueron, ahora desaparecidos, pero también a la desaparición de sus sembradíos. Así, lamentaba la ausencia de ambos, que desaparecieron a ritmos distintos mientras ella siempre permaneció en las comunidades, guardando testimonio de esas pérdidas. Mientras que la desaparición forzada sucedía a un ritmo inmediato, vio cómo a lo largo de los años se perdían sus campos y el paisaje cambiaba hacia un tono árido y gris agroindustrial, tal y como nos recuerda Daniela Rea en el Recetario para la memoria de Guanajuato [6].
Así, las compañeras de “Justicia y Esperanza” también están expuestas a la muerte lenta de sus entornos, es decir, a esas violencias que en palabras de Rodríguez Aguilera [3] ocurren “gradualmente y fuera de la vista”, las cuales implican destrucciones retardadas, acumulativas y dispersas en el espacio y en el tiempo.
La carencia de agua ha llegado a tal grado que, en sus entornos, ya no hay hombres ni mujeres que puedan trabajar en los campos próximos. La gran mayoría de ellos trabajan en Estados Unidos, algunos en fábricas cercanas que se impusieron durante los últimos años, otros en la agroindustria para exportar productos al norte, ya que para las mercancías no hay ningún obstáculo para migrar.
Entre otras actividades de cuidados que diariamente resultan urgentes para la supervivencia de los miembros de las familias, las mujeres también son las encargadas de permanecer en sus casas esperando que, cada tercer día, el agua del pozo se conecte para que puedan llenar, con suerte, una parte de su tinaco.
En estos escenarios de violencias que ocurren a distintos ritmos e intensidades, y que claramente afectan los espacios de vida de las buscadoras, algunas preguntas resultan urgentes. ¿Cómo realizar actividades de búsqueda no retribuidas mientras son las mujeres las encargadas de la reproducción de la vida? ¿Cómo ausentarse de sus casas si son las mujeres las encargadas de permanecer en sus hogares esperando que les llegue el agua necesaria para vivir? ¿Cómo sumar la búsqueda de personas desaparecidas a las violencias diarias que tienen lugar en sus espacios locales?
Es necesario, por lo tanto, tener en cuenta las violencias que se entrelazan y que tienen lugar en los entornos de las buscadoras y de los desaparecidos. Así, resulta evidente que las migraciones no se entienden sin contemplar los despojos territoriales que desvinculan a las personas de sus campos y fuentes de vida. La necesidad de irse al norte puede comprenderse, por lo tanto, como un despojo de personas que dibuja escenarios de ausencias donde se entrelaza una continuidad de violencias con intensidades distintas.
Al mismo tiempo, las afectaciones emocionales son múltiples: mientras las mujeres que permanecen en sus entornos migrantes extrañan a sus familiares y se lamentan por seguir sin noticias suyas 13 años después, se lamentan por no poder acceder a esos alimentos del campo y que cocinaban para los que ahora están desaparecidos, por no poder trabajar el campo o por vivir en un árido paisaje donde solo crecen los mezquites, esos árboles altamente resistentes a las ausencias.
La lluvia se recibió el pasado mes, con una gran esperanza en San Luis de la Paz. Sin embargo, las presas del estado siguen en crisis y al pozo de la comunidad donde viven la gran mayoría de las familias de “Justicia y Esperanza” le quedan unos cinco años de vida. Con esa misma esperanza con la que esperan las lluvias, desde las tierras vacías y secas que dejaron los desaparecidos, donde iban a construir sus casas y sueños con remesas, las mujeres los siguen esperando. En esa espera, reclaman que “nadie debería de irse del lugar donde uno nació”; nadie debería de abandonar esos mezquitales áridos, expulsores de migrantes e históricamente olvidados por el Estado, pero que de la misma manera que su capital y el corredor industrial del estado, también conforman Guanajuato aunque nadie voltee a verlos.
Referencias:
[1] Turati, Marcela (2023). San Fernando: Última parada: viaje al crimen organizado en Tamaulipas, México, Aguilar.
[2] Obra citada, p. 7.
[3]Rodríguez Aguilera, Metzli Yoalli (2021). Grieving geographies, mourning waters: life, death and environmental gendered racialized struggles in Mexico, en Feminist Anthropology
[4] Ahmed, Sara (2015). La política cultural de las emociones, México, Programa Universitario de Estudios de Género–UNAM
[5]Gerardo, Sandra Odeth (2023). “Nudos de violencias a cuestas. Desaparición y desplazamiento forzado en la historia de personas desplazadas que buscan a personas migrantes”, en adondevanlosdesaparecidos.org.
[6] Rea, Daniela (2022). “Aquí había un campo”, en A.A.V.V., en Gómez, Záhara; Rea, Daniela; Moura, Clarissa, Recetario para la memoria Guanajuato, México, Universidad Iberoamericana de León
*Helena Fabré Nadal es Helena Fabré Nadal es antropóloga con experiencia en el acompañamiento a familiares que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos en México. Estudió la Licenciatura en Antropología Social en la Universidad de Barcelona, con una estancia en la UNAM, así como la Maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. Actualmente es Doctorante en Antropología en el CIESAS-CDMX y ha realizado trabajo de campo en comunidades rurales de San Luis de la Paz, donde acompaña al colectivo de búsqueda “Justicia y Esperanza” y trabaja sobre los impactos comunitarios de la migración y posterior desaparición forzada de 22 vecinos de las mismas comunidades.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador y estudiantes asociades a los proyectos del Grupo, así como persona columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
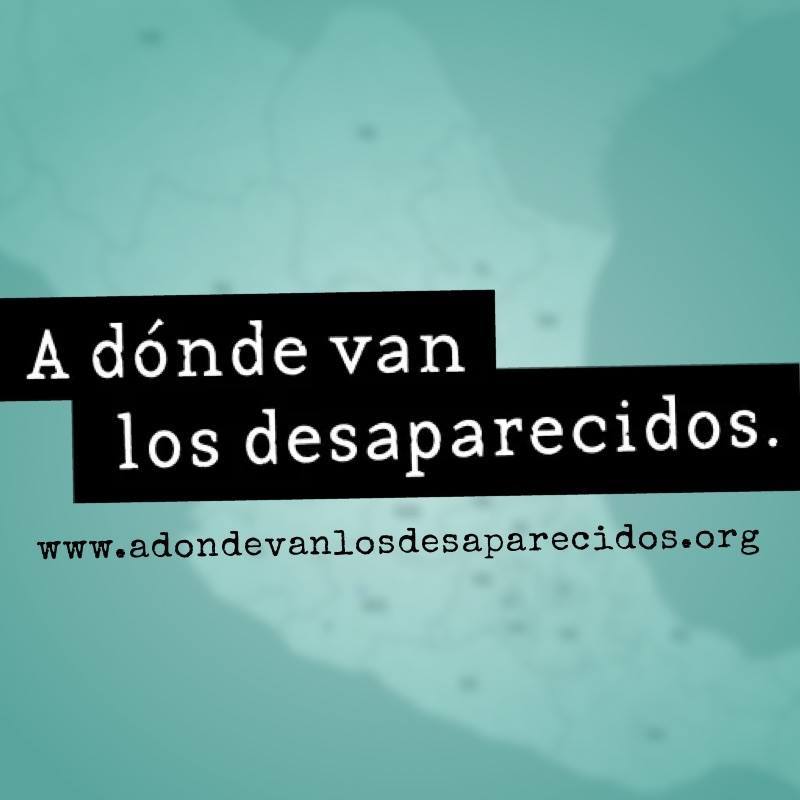


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.