Por Patricio Villarreal Ávila*
¿Cómo se documenta lo insólito de la desaparición de edificios y de lugares? ¿Cómo se puede hacer el registro de aquello que nos resulta extraordinario? ¿Cómo se comunica la experiencia de lo espeluznante? ¿De qué manera se transmite un fenómeno que rebasa los límites de nuestro entendimiento y que solamente se puede decir a partir de lo narrado?
Las conexiones y evocaciones que voy a realizar en este artículo, buscan entender de modo amplio la desaparición de partes del espacio acapulqueño —edificios, calles, destinos turísticos, hoteles, hogares —tras Otis, cuando, durante horas, pasado y presente quedaron en vilo. Aún a mediados de 2024, lo que supuso el huracán continúa planteándonos interrogantes sobre qué será de este lugar de playas, lagunas, bahía y esteros, cómo se reconstruirá la ciudad, y qué no regresará jamás.
Como ráfagas de viento, circularon disparadas un sinfín de noticias que anunciaban cómo una tormenta tropical, veloz y sorprendentemente, se había transformado al cabo de unas cuantas horas en huracán categoría 5, y con esa fuerza, había azotado las costas del Océano Pacífico en el mismísimo puerto de Acapulco. Estábamos en los últimos días de octubre del año 2023, cuando algunas imágenes digitales y cibernéticas se multiplicaban entre los medios y las redes internáuticas para mostrar aquel episodio tan trágico como inaudito.
Era difícil captar en esos documentos audiovisuales la magnitud imponente del huracán, que hacía unas horas antes no pasaba de ser una tormenta tropical más, pero que en muy poco tiempo había alcanzado el grado más destructivo que un fenómeno de esa naturaleza es capaz, según nos informaba Amapola Periodismo [1]. La rapidez y la fuerza extraordinarias con las que el viento se había condensado hasta convertirse en el huracán más potente del que se tiene registro en la historia reciente del municipio de Acapulco de Juárez, no lograba ser transmitido por aquellas tomas caseras y de carácter amateur de los turistas, del personal o de los habitantes de aquella ciudad guerrerense.
Quizás había algo que se dejaba mostrar en las fotografías del día siguiente en el que se documentaba el cambio radical que el paisaje acapulqueño había sufrido en las zonas de mayor flujo turístico y comercial: por ejemplo, el agua azul de la playa y de las albercas tornada en aguas revueltas de color café repletas de fango, o el aspecto lujoso de los edificios que ahora tenía una apariencia espectral al aparecer sin ventanas, como si hubiesen sido saqueados sin piedad alguna. ¿Cómo se puede dar cuenta de un suceso tan inesperado como espantoso, que por las características de su aparición en una costa tan visitada puede rayar en los lindes de lo inverosímil, o incluso, lo agorero y lo profético?
La singularidad de Otis, difícilmente se logra compartir a través de las imágenes digitales, pero encontró una mejor vía para ser comunicada a través del relato de lo experimentado. Escuchar las voces de quienes habían vivido en carne propia el huracán –paradójicamente muchas de ellas por la vía digital con mensajes de voz–, permitía entender que, por muy imponente y avasallador que pueda ser un fenómeno como el huracán, este aparece con características que pueden ser captadas únicamente por los sentidos de quienes vivieron de manera presencial este fenómeno que impelía a todos los sentidos y que, además, parecía cobrar vida propia. Por ejemplo, mediante los alaridos que emitía el viento en el momento en que arrastraba a las embarcaciones mar adentro, o con la luz verde que cubrió la bahía, antes de hacer volar todo tipo de cosas, aun las que nunca concebimos que sabían volar [2].
Como si estuviéramos en medio de una tragedia griega o de un teatro heleno, la écfrasis (figura retórica con la que se describe por medio de palabras una imagen o un suceso que carece de representación visual o no está permitida) [3] articula una posibilidad de comunicar lo acontecido a través de la narración, y el carácter extraordinario del acontecimiento —acontecimiento patético si seguimos instalados en la lógica del teatro de la antigüedad— se recupera en la imaginación de aquel o aquella que escucha. Lo que queda al día siguiente es el cuerpo inerte que dejó el desastre: el síntoma o la evidencia de lo sucedido, que funciona como testigo de la narración.
Ese cuerpo quizás también habla a su manera, o se queja de haber sido víctima directa del desastre. Se muestra, hace su escena. Los gigantescos edificios como fantasmas necios son ese cuerpo: un gran cuerpo vaciado de la sustancia vital como la de un cuerpo desangrado.

Una gasolinera a pie de la playa luce los estragos del paso del Huracán “Otis”. (Lucía Flores)
Los edificios frente al Océano Pacífico como cuerpos erguidos, pero desactivados, como gigantes multi-ojos a los que les han sacado los globos oculares de sus cuencas. Esos edificios acapulqueños tras Otis, nos recuerdan la figura paradójica de esos adivinos de la antigüedad, en la que su ceguera física era recompensada por el don divino de ver más allá. ¿Qué ven esos edificios, si pudiesen ver?
Muchos edificios dejaron de ser una promesa para el turismo y su mercado, para transformarse en presencias expectantes de una amenaza que viene del mar. ¿Cuántas tormentas tropicales pueden convertirse inesperadamente en un ciclón categoría 5 en el futuro? ¿Qué horizonte verán esos huecos que se asoman desde los edificios? ¿Cuántos desastres más esperan? ¿Acaso la apariencia estética de esos inmensos inmuebles vacíos que nos dejó el paso de Otis, no azuza una atmósfera funeraria, a pesar de la rapidez con la que se recomponen por los gobiernos local, estatal y federal?
¿Qué habrá desaparecido de Acapulco después del huracán? ¿Qué habrá quedado de él? “Acuérdate de Acapulco…”, canta una vieja y popular canción de Agustín Lara. Pero, ¿qué es lo que se recordará de Acapulco después de Otis? Acordarnos, quizás, de que durante la última mitad del siglo XX y lo que va del XXI, el Estado priísta posrevolucionario que nos gobernó, instaló en la memoria nacional de los mexicanos una imagen en torno a esta costa del Pacífico como un referente afectivo desde la cultura mediática. De Cantinflas a Luis Miguel, de Silvia Pinal a Verónica Castro, o de las telenovelas de finales de siglo salidas de Televisa a las series actuales transmitidas por las plataformas digitales.
Ese fue durante muchos años el relato que en los medios masivos de comunicación sostenían aquellos grandes hoteles colindantes con la playa. Nada, o casi nada, se colaba en esa narrativa de los pueblos originarios Yope o de las comunidades afromexicanas. No obstante, un sedimento de las viejas culturas sobrevive en el nombre de Acapulco y su traducción (o interpretación) tan inestable. Volveré al nombre de la ciudad más adelante.
Pero, ahora, me interrumpe un recuerdo del verano de 1989. Mi única visita al puerto de Acapulco fue hace treinta y cinco años. Un viaje por tierra que me hizo recorrer junto a mi familia cerca de mil setecientos kilómetros, desde las orillas del Río Bravo en Ciudad Acuña, Coahuila, hasta las playas del Pacífico en Acapulco. El imponente tamaño de aquellas construcciones en la zona hotelera del Acapulco Dorado las hacía sentir tan ajenas a aquel paisaje que parecían ser parte de un lujo inmerecido. Pero a mis trece años era fácil aceptar el conjunto de cosas tal como se presentaban. ¿O cuánta gente irá de vacaciones a Acapulco pensando en la Guerra Sucia o en los vuelos de la muerte, hechos que han caracterizado a las desapariciones en este lugar y que todavía no están resueltos? [4]. Mi impresión me hacía creer que lo más sucio de Acapulco en ese entonces eran las orillas del mar.
En Pie de la Cuesta, una vendedora de ostiones con acento costeño nos advirtió de lo peligrosas que eran las olas en esa zona del Pacífico. En su relato nos contaba cómo un hombre había muerto ahogado el día anterior. Con el tiempo, entendí que aquel era parte de un cuento cotidiano para infundir respeto por ese mar, cuyo nombre es un oxímoron viviente: el Pacífico bravo (como el río que yace en el otro extremo del país, en la frontera norte: Río Bravo). Pero el saber profundo de aquella mujer afirmaba que el peligro estaba en la fuerza del oleaje de Pie de la Cuesta.
De la Base Aérea Militar núm. 7 no nos dijo nada, ni de las mil quinientas personas ahogadas por esas mismas olas, pero con la ayuda de aviones IAI Arava en los vuelos de la muerte [5]. El Pacífico bélico, otro más de los nuevos/viejos oxímoron con los que se nutren las desapariciones forzadas irresueltas o, aún resueltas, atrapadas en la burocracia del olvido inducido. De alguna manera, nos adelantaba que la amenaza más apremiante viene de la naturaleza del agua salada. Ignorábamos que dos años atrás, el Gobierno Mexicano en turno había expropiado cientos de hectáreas para construir la majestuosa Punta Diamante en la que nuevos y más hoteles serían edificados. Una historia de arrebatos entre el océano y el Estado.
Durante los días siguientes al ciclón tropical de octubre del 2023, los relatos e imágenes que lo acompañaban de la rapiña que se había suscitado en los distintos comercios y en la calle misma, se volvían elocuentes para entender las condiciones en las que se encontraba todo el municipio de Acapulco y las necesidades que tenía la población ante la suspensión de todo tipo de servicios por falta de agua y electricidad [6]. La propia palabra “rapiña”, tan utilizada por muchos en esos momentos, se compone de la raíz léxica rapere que ya indica el acto de robo, de pillaje o de arrebato. ¿No será que este pillaje o esta rapacidad causadas por la necesidad apremiante de sobrevivencia ante la rotunda destrucción que causó Otis, se sostenía en un gesto de rapiña más viejo y mucho mayor, a otra escala, y que posteriormente fue revestido de lujo y entretenimiento?
Otro rostro espeluznante de los edificios erguidos frente a la playa son esos huecos en donde no hacía mucho había cristales. ¿Y si imaginamos que, en lugar de ojos, lo que se nos manifiesta en esas ventanas rotas, en esos hoyos suspendidos de los edificios, son fauces que muestran el nivel de voracidad con el que fue construido el puerto de Acapulco? Por continuar con la metáfora, un sinfín de bocas, que, aunque ya sin vida, exigen un sacrificio que las siga alimentando.
Quizás, contemplar esos hoyos de concreto silenciosos —o aparentemente silenciosos— permita entender el hambre voraz que mantiene a esos edificios de pie. Se sostienen como dioses crueles que sólo se calman con ofrendas de otras vidas. Todo tipo de vidas. Convertidos así, en construcciones carnívoras que anteriormente fueron devorando todo aquello que estaba allí, dispuestas también a tragarse cualquier disonancia que haga distorsionar la melodía cotidiana de la fiesta turística.
Pero también puede que los edificios no estén en silencio, sino que esa mueca que se forma en sus muchas bocas, ahí, en el lugar donde anteriormente se ubicaban las antiguas ventanas, alaridos mudos expresen el terror de lo que fue el paso de Otis, y quizás la angustia de los otros ciclones por venir. Como si el viento intempestivo del huracán hubiese desnudado el glamour y la elegancia con la que aquellas paredes de concreto se exhibían frente al mar.
Y es que esos inmuebles dejan ver que la promesa de la fantasía turística se ha tornado en amenaza de nuevos fenómenos naturales. Insisto, ¿cómo y cuándo será el siguiente huracán? ¿Qué nombre tendrá y cómo se lo prevendrá? No se sabe, pero bien podría filtrarse por los agujeros que llegan hasta el fondo de los hoteles otrora lujosos o que prometen ser reconstruidos [7], a pesar de la angustia anticipatoria de los edificios.
Es aquí donde irrumpe la importancia de su nombre: Acapulco. La disputa que sobrevive en ese nombre insólito. Para algunos intérpretes, la palabra Acapulco es castellanización del náhuatl acápolco que para algunos se traduce como “lugar de cañas grandes”. Aunque para otros, las cañas son sustituidas por el nombre genérico de carrizo: “Lugar donde abundan los carrizos gigantes”. ¿Será que las cañas gigantes o los carrizos grandes reclaman su lugar, ahí, donde todavía hoy se yerguen los edificios recién saqueados por los vientos? ¿O será que el día de hoy esas cañas o carrizos de enorme tamaño son sustituidas por las construcciones? Como cañas de cemento.
Pero el debate entre la caña como una planta nativa y el carrizo como una forma de nombrar la planta desconocida por boca de los primeros españoles no resulta tan radical como la tercera posible traducción que da a pensar que el municipio de Acapulco estaba ya cifrado por su propio nombre. De la articulación de los vocablos náhuatl, akatl, poloa, y ko: “lugar en donde fueron destruidos o arrasados los carrizos”. Un lugar cifrado por la destrucción difícilmente puede mantener su paisaje eternamente. Ahí donde alguna vez se destruían las cañas y donde posteriormente se destruyeron los cañaverales, ¿qué les espera a estos edificios nuevos y semidestruidos, y reconstruidos a toda prisa y sin mirar hacia atrás, en el futuro climático de nuestro planeta? ¿Acaso no se mantienen a merced del temporal?
Un viejo relato del tiempo de la conquista cuenta la historia de una casa que solía cantar e invitar a sus propias caderas y a las caderas de quienes habitaban dentro de ella a dar su último baile. La casa era la materialización de una deidad que auguraba el final de su imperio y de su existencia ante una nueva —y radicalmente distinta— realidad que se imponía. De una viga de madera perteneciente a aquella casa precolombina salía esa voz funesta, y convertida en altavoz, la casa de piedra podía cantar y hablarles a sus habitantes para darles el último aviso. Con una fuerza extraordinaria, la casa repetía un estribillo final:
— “¡Ay de ti mi anca, baila bien, que estarás echada, en el agua!” [8]
Lo repetía a sabiendas de que posteriormente su voz sería apagada y su arquitectura se desactivaría, dejando una presencia muda cuyo único sonido sería la resonancia ajena y extraña de un eco remoto, imposible de comprender en un mundo que terminó por convertirse en las antípodas del suyo.
Así, desde Otis, los grandes hoteles han adquirido la apariencia de cajas resonadoras en desuso, por cuyas concavidades rebotan ecos que están disputándose el ánimo del puerto. Por un lado, los gritos ventosos de Otis; por otro, algún eco de la música popular que marcaba los ritmos melódicos de un puerto siempre en fiesta, o al menos en perpetua celebración, así fuese luctuosa. Como la de aquella famosa y predictora canción de Juan Gabriel, con la que fuerza la rima de la palabra “sepulcro”, con “el más triste recuerdo de Acapulco”.
***
*Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.
El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.
Patricio Villarreal Ávila es artista escénico y dramaturgista. Es integrante del colectivo Teatro Ojo, https://teatroojo.mx/ . Su última obra publicada es la serie 8 nuevos presagios (DocumentA/Escénicas)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.
Referencias
[1] Amapola Periodismo Transgresor “Especial Otis: seis meses”, 27 de abril 2024, https://amapolaperiodismo.com/2024/04/27/especial-otis-seis-meses/
[2] Como narra Pérez Caballero, Jesús, “Consideraciones sobre los rumores tras el huracán Otis en Acapulco (Guerrero, México)”, LEVIF/A dónde van los desaparecidos, 17 de noviembre de 2023, https://doi.org/10.5281/zenodo.10211162
[3] Proveniente del griego, su etimología la traduce como el gesto de “explicar hasta el final”, y en las representaciones teatrales de la tragedia griega funcionaba como un recurso con el que se podía velar el llamado “acontecimiento patético”. Es decir, aquellos giros en la acción que involucraban la sangre del cuerpo, y que por su dimensión sagrada se consideraban inefables — y por lo tanto, prohibidos — para una mirada lega o no iniciática.
[4] González Veloz, Adriana, “Desastre y desapariciones en Acapulco tras el huracán Otis (III): Contexto de la Desaparición en Guerrero”, Adonde van los desaparecidos, 29 de enero de 2024, https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/01/29/desastre-y-desapariciones-en-acapulco-tras-el-huracan-otis-iii-contexto-de-la-desaparicion-en-guerrero/
[5] Rodríguez Munguía, Jacinto y Reveles, José, «Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte», ilustraciones de Rocía Urtecho, Fábrica de Periodismo, 26 de noviembre de 2023, https://fabricadeperiodismo.com/investigaciones/toda-la-verdad-sobre-los-vuelos-de-la-muerte/
[6] Islas Yáñez, Laura Edith, “Para Redna Ajustadores, genera Otis un campo de guerra”, Revista Siniestro, 4 de enero 2024, https://revistasiniestro.com.mx/2024/01/04/para-redna-ajustadores-genera-otis-un-campo-de-guerra/ .
[7] El Sur de Acapulco, “A tres meses de Otis, condominios abandonados, negocios cerrados, largas filas y alerta por el dengue”, 26 de enero 2024, https://suracapulco.mx/impreso/grafico/a-tres-meses-de-otis-condominios-abandonados-negocios-cerrados-largas-filas-y-alerta-por-el-dengue/
[8] Sahagún, Bernardino de, Códice Florentino, edición facsimilar, tomo 2, libro VIII. Secretaría de Gobernación, México, 1979.
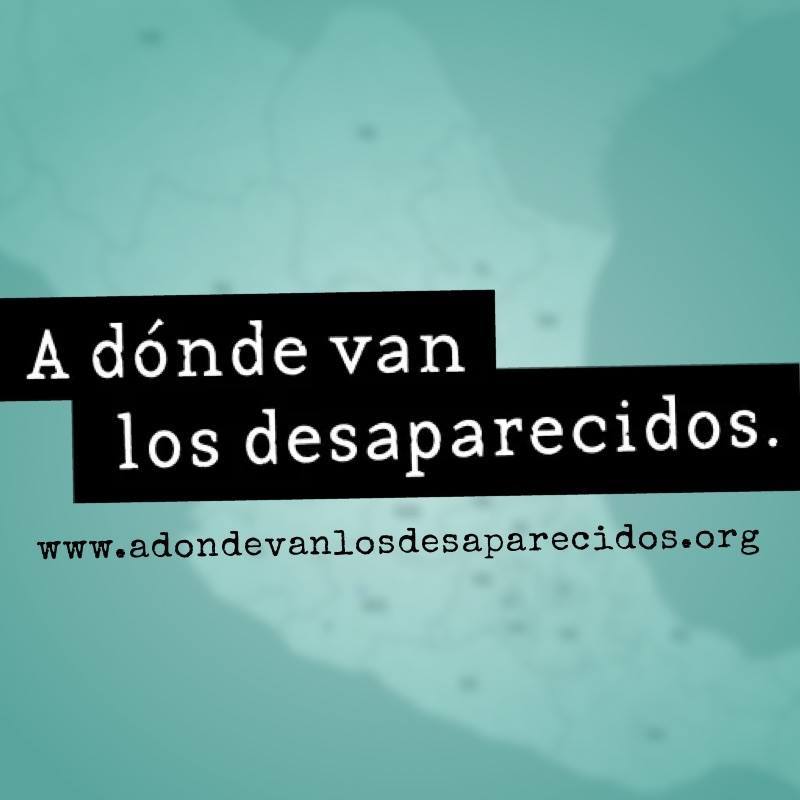


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.