Se ha dicho en repetidas ocasiones que somos lo que comemos. ¿Y qué somos en realidad?, grandes consumidores de diversos artículos comestibles y bebidas procesados por la industria. Nos ponen a nuestra disposición en anaqueles de tiendas de autoservicio demasiados productos “chatarra” que no nutren, que no alimentan, pero sí enferman.
En una era dominada por corporaciones transnacionales y una lógica de consumo desenfrenado que distingue a este sistema de vida que nos impusieron desde el extranjero. La salud pública parece haber sido subordinada al negocio farmacéutico creado por los países desarrollados. Más allá de los diagnósticos clínicos y las políticas sanitarias, existe un entramado de intereses económicos que transforma la enfermedad en oportunidad de mercado. Además, alguien, mal pensado, podría sospechar que existe una alianza estratégica exitosa entre las industrias alimenticia y farmacéutica. La primera enferma y la segunda cura, o intenta remediar los males. Y todos ganan, hasta los hospitales y médicos privados.
Las grandes empresas transnacionales de las industrias, los comerciantes intermediarios y la publicidad engañosa en los medios de comunicación, nos tratan como compradores cautivos y dóciles a los que hay mucho que vender, pero nada que informar, educar y formar como ciudadanos.
Del laboratorio a las farmacias
Hay transnacionales dedicadas a la investigación biotecnológica, las cuales no son totalmente ajenas a los “accidentes en laboratorio” donde se juega con el futuro de la humanidad. A causa de ellas se han liberado virus y luego medicamentos antivirales que ya son mercancías y objetos del comercio internacional, ¡qué contradicción!, en esas actividades no importa la ética profesional o comercial sino la búsqueda insaciable de super ganancias. Lo fundamental es vender y si es caro, mejor.
Algunas empresas transnacionales alimentan impunemente -cuando les conviene- el caos, el desorden y la corrupción en el mundo. Como resultado, hay miedo, más temores, depresión, ansiedad, más desequilibrios mentales en las grandes ciudades, lo que ocasiona más violencia urbana. Son los signos inequívocos que describen a un mundo en decadencia.
Los individuos y las comunidades estamos maniatados y sujetos no solamente al sistema imperante sino también a esos poderes fácticos, paradójicamente más poderosos que algunos estados nacionales.
Es de insistir que la mayoría de las empresas dedicadas a la investigación biotecnológica operan en los márgenes de la ética profesional. Y es que han sido acusadas con inquietante frecuencia de producir virus desconocidos y, posteriormente, liberar antivirales listos para comercializarse en las farmacias. La ecuación es clara: se diseña el problema y se vende demasiada cara la solución al mismo tiempo. Mientras tanto, los consumidores —sin saberlo— se convierten en clientes cautivos.
La comida “chatarra” del sistema
En México, el modelo de consumo impuesto por el paradigma diseñado por nuestro vecino del Norte ha alterado nuestra relación con la alimentación y la salud. La dieta nacional está saturada de productos altamente procesados por la industria: comida rápida, refrescos embotellados y en lata altamente azucarados y grasas saturadas al por mayor. Las consecuencias son visibles y crecientes en la población: sobrepeso, obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Sin embargo, el sistema de salud apenas reacciona de manera tímida y tardía, no alcanza a satisfacer la gran demanda de medicamentos, limitado por presupuestos insuficientes y políticas que no enfrentan el problema de raíz.
Enfermedades a la carta
El fenómeno de las “enfermedades inventadas” pone en evidencia la creatividad mercantil de la industria farmacéutica. Dolencias como la fobia social, el “síndrome de Sissi”, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el síndrome postvacacional irrumpen en escena justo cuando existen medicamentos listos para tratarlas. La estrategia se completa con campañas de marketing dirigidas a médicos, quienes en ocasiones actúan como promotores desde sus propios consultorios.
El virus de la ignorancia
En este contexto, la desinformación y falta de educación se convierte en una peligrosa pandemia silenciosa. La educación pública deteriorada y el escaso acceso a información veraz sobre el negocio farmacéutico agravan la situación. Los ciudadanos somos tratados más como consumidores que como sujetos políticos, estamos expuestos a una maquinaria que define qué debemos consumir, creer y temer.
Democracia bajo receta
Los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión comercial, cumplen un papel decisivo en la formación política de los mexicanos, pero también forma receptores pasivos sobre qué consumir: qué comer y qué beber. En lugar de una democracia informada y participativa, lo que existe es una narrativa dirigida desde los intereses económicos que sostienen a las empresas transnacionales. A menudo, ni siquiera los médicos, maestros o líderes políticos o religiosos escapan a este condicionamiento social, víctimas también de relatos prefabricados.
¿Quién se beneficia?
La pandemia de influenza A H1N1 que nos afectó en el año 2009 dejó una lección inquietante: detrás de las emergencias sanitarias globales puede haber beneficiarios concretos. Las ventas de antivirales como Tamiflú y Ralenza superaron los miles de millones de dólares, y la llegada de vacunas con precios elevados reforzó la idea de que la salud ha sido colonizada por intereses privados. Lo mismo sucedió con la pandemia del coronavirus [COVID], la cual inició a principios de esta década. Y lo mismo sucederá con las pandemias futuras que sin duda nos afectarán en próximos años.
Las grandes empresas farmacéuticas nunca pierden
Recientemente, Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr., este último secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, han expuesto al mundo una gran estafa que lleva años costando miles de millones de dólares a los estadounidenses. El presidente Trump dio a conocer que los habitantes de EE. UU. pagan diez veces más que los europeos por medicamentos idénticos recetados. Un medicamento contra el cáncer de mama que cuesta a los norteamericanos 16 mil dólares por frasco cuesta solo una décima parte de ese precio en Suecia, y se trata del mismo producto elaborado por la misma empresa.
Un medicamento común para el asma cuesta casi 500 dólares en los Estados Unidos, pero menos de 40 dólares en el Reino Unido. Y una “inyección” para reducir peso que usan las celebridades en Hollywood a los estadounidenses les cuesta diez veces más de lo que pagan personas en otros países desarrollados. Otro medicamento cuesta 88 dólares en Londres y en Nueva York lo compran en 1300 dólares, y se trata de la misma caja, la misma empresa, las mismas pastillas.
Jesús Osorio [@jesus_osorior] en la red de X, ha comentado lo siguiente: los estadounidenses representan solo el 4% de la población mundial, pero generan dos tercios de las ganancias globales de las compañías farmacéuticas. Pero, eso no es casualidad. Es totalmente intencional. Durante años, las grandes farmacéuticas afirmaron que estas diferencias marcadamente “escandalosas” de los precios eran necesarias para financiar la investigación y el desarrollo (I&D). Sin un gobierno que defendiera a los estadounidenses enfermos, las farmacéuticas simplemente trasladaron la carga de los costos a los pacientes de EE. UU., mientras que la Unión Europea y otros países presionaron a esas empresas para que les ofrecieran precios bajos. Trump afirma que fue una estafa brillante durante décadas, pues “el lobby farmacéutico es uno de los más fuertes” entre los congresistas.
Sin embargo, se anuncia oficialmente que tal situación cambiará muy pronto, ya que Trump acaba de emitir una nueva orden ejecutiva -un decreto histórico- que implementa lo que él llama “precios de medicamentos de nación más favorecida”. El principio es simple: el precio más bajo que se pague por un medicamento en otros países desarrollados es lo que pagarán los estadounidenses. Un ejemplo: si un medicamento contra el cáncer se vende en cien dólares en Australia, pero en mil dólares en Estados Unidos, el precio baja para igualarse con el precio marcado en Australia. Según esa estimación, se anuncia que los precios de los medicamentos bajarán en los Estados Unidos entre un 59% y un 90%, casi de inmediato.
La solución planteada es elegante, pero repetitiva en las relaciones comerciales de EE. UU. en la actual política populista del gobierno: otros países deben pagar más. Se anuncia que los estadounidenses ya no subsidiarán más la atención médica mundial. En comparación con otros países, las cifras son contrastantes: los estadounidenses gastan 1126 dólares per cápita en medicamentos. En cambio, los británicos gastan alrededor de 240 dólares. La solución es la igualación en los precios: los europeos pagarán más, los estadounidenses pagarán menos y las farmacéuticas mantendrán sus ingresos por las ventas de sus medicamentos. Se trata de una redistribución de la carga financiera muy al estilo de Trump. Su gobierno ha establecido un plazo de treinta días para implementar estas medidas. Si los países europeos no cumplen Trump impondrá nuevos aranceles a sus productos.
Conclusión
Más allá de las gripes y otras enfermedades provocadas, el virus que realmente amenaza al mundo y a México concretamente es la ignorancia institucionalizada de cientos de millones de habitantes. La solución no está en gastar más en medicamentos, sino en formar ciudadanos libres e informados. Se requiere Invertir más en sistemas educativos robustos que integren los temas fundamentales de alimentación nutritiva y la prevención en materia de salud. También se debe contar con medios de comunicación social comprometidos con incrementar la información verídica sobre los productos alimenticios y los servicios de salud.
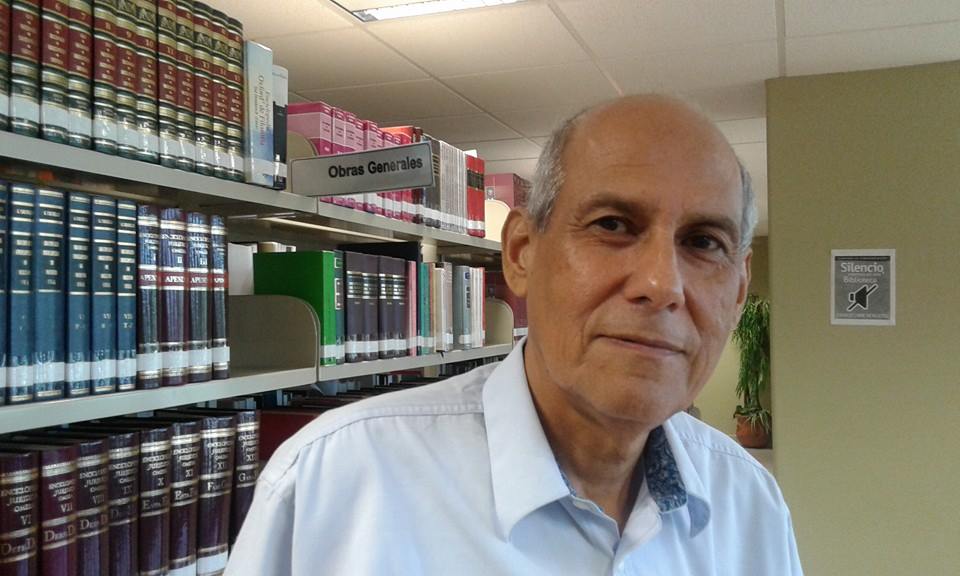


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.