Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1
Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, abrió la presentación del informe titulado: “Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador” hablando de la trayectoria del trabajo de la organización:
“Hace más de 18 años empezamos y decidimos estar de lado de las periodistas. No son solo un dato o una estadística, son nuestras compañeras de viaje… Venimos de un sexenio que buscó la democracia pero que amenazó el periodismo independiente”.
Con lágrimas, enfatizó la invisibilización estructural que sufren las mujeres periodistas:
“Y sin embargo, son ellas, ante un poder masculino patriarcal, que no concibe el cuestionamiento, mucho menos cuando es una mujer quien lo practica. Desacreditan sus palabras y su trabajo por el simple hecho de ser mujeres”.
Este discurso se materializó en la Mañanera del expresidente López Obrador, donde se registraron 47 agresiones directas. Este espacio presidencial se consolidó como un escenario donde el periodismo independiente, sobre todo femenino, fue estigmatizado públicamente, siendo señalado de “chayotero”, “opositor” o “funcional a intereses extranjeros”. La restricción de preguntas incómodas y la crítica a periodistas que indagan casos de corrupción o violencia amplificaron un clima de hostilidad. Como describió una periodista entrevistada: “Personas iban solo a violentar, y el presidente no dejaba que nadie cuestionara, y eso nos afectó más a las mujeres”.
Violencia digital y la autocensura como supervivencia
El espacio digital se convirtió en uno de los escenarios más hostiles para las periodistas mujeres durante este sexenio. Rossana Reguillo, investigadora y coautora del informe, señala que “el espacio digital, lejos de ser un lugar de libertad sin mediaciones, se ha consolidado como uno de los principales vectores de violencia contra las periodistas”. Este acoso no es casual ni aislado, sino parte de campañas organizadas, coordinadas desde cuentas anónimas, bots y troles, que buscan erosionar la credibilidad, la seguridad emocional y profesional de las comunicadoras.
Entre los ataques, se incluyen insultos profundamente misóginos (“zorra”, “puta”, “vieja loca”), amenazas veladas o explícitas, doxxing y agresiones dirigidas a sus familiares, que invaden su esfera privada y generan un clima de miedo constante. Una periodista explica cómo estas agresiones digitales “penetra lo doméstico, lo íntimo, lo cotidiano. Lo que parecía estar afuera invade la cama, el escritorio, el cuerpo”. Este hostigamiento puede llevar a la autocensura, desaparición digital o incluso al abandono del periodismo.
Amnistía Internacional documentó que más del 63% de las periodistas encuestadas en un estudio regional han sufrido violencia digital, con consecuencias severas como ansiedad, miedo prolongado e impactos físicos derivados del estrés. Esta violencia también genera rupturas familiares y aislamiento social, además de una profunda revictimización institucional dada la baja tasa de denuncias efectivas y la lentitud o indiferencia de las plataformas digitales y las autoridades.
Ana Luz Solís, periodista de Guanajuato, compartió su experiencia de asedio sistemático desde funcionarios públicos:
“Desde la administración pasada ha venido este ataque sistemático… me califican sin ética… y con mi foto hay comentarios en línea, violencia digital sobre mi apariencia física. Tuve que autocensurarme: ya no salgo, no comparto fotos, tengo todo en privado. En las ruedas de prensa ya ni aparezco, es un desgaste mental, físico, psicológico”.
Testimonios de violencia extrema y desplazamiento
En los testimonios de las periodistas, el impacto de esta violencia va más allá de lo profesional, afectando cuerpo, mente y redes familiares. Una comunicadora confesó:
“Jamás sentimos tanta intimidación solo por ejercer la profesión a la que dedicamos años de esfuerzo, preparación y calle… Fue un sexenio que trastornó la tranquilidad de muchas de nosotras y que, en general, nos cambió la vida”.
Las afectaciones emocionales incluyen ansiedad crónica, trastornos del sueño y una carga de desgaste acumulado, que en muchas ocasiones lleva a plantearse dejar el ejercicio periodístico. Asimismo, el impacto llega a las familias, quienes se convierten en objetivos indirectos de agresiones y amenazas, poniendo sobre las mujeres periodistas una presión adicional vinculada a roles tradicionales de cuidado y a estigmatizaciones misóginas.
Marcela de Jesús Natalia, defensora de derechos humanos y periodista que ha sufrido amenazas de muerte, relató durante la presentación la crudeza de la violencia en carne propia:
“Justo el día de mi cumpleaños, pagaron 50 mil pesos para matarme. Mi agresor me dejó en un charco de sangre afuera de la radiodifusora. Mi familia estuvo en albergues y hospitales tratando de salvarme. No sabía que existía el Mecanismo de Protección federal…”
Señaló su doble condición vulnerable como mujer indígena y las burlas y revictimizaciones sufridas aún por parte del mecanismo diseñado para protegerla: “Nos dan de lo más barato, como si nos hicieran un favor… el riesgo sigue latente”.
Sonia Serrano, periodista de Guadalajara, describió el miedo ante su trabajo de investigación:
“Cuando una investigación que sé que va a ser fuerte, siempre me voy a la cama con un terror terrible… El miedo viene de la reacción, de no saber con qué te vas a encontrar. No debería tener miedo, pero somos nosotros los que debemos tomar medidas para protegernos”.
Mapa de violencia y modalidades agresivas
La violencia contra las mujeres periodistas durante el sexenio estuvo marcada por una inquietante concentración geográfica. La Ciudad de México concentró el 24.56% de las agresiones, seguida por Puebla, Coahuila, Michoacán y Veracruz. Este mapa refleja cómo el contexto político, social y de conflicto en varias entidades condiciona el nivel de riesgo. Por ejemplo, en Michoacán, se documentó que el 74% de las agresiones ocurrieron durante la cobertura de protestas feministas, un fenómeno mostrado como un reflejo tanto de la fractura interna en los movimientos sociales como del descrédito institucionalizado del periodismo independiente.
El informe detalla tipos de agresiones: desde bloqueo informativo, intimidaciones y amenazas, hasta agresiones físicas, acoso judicial y feminicidios. A lo largo del sexenio hubo un aumento del 203% en agresiones contra directoras de medios, reflejando que liderar proyectos independientes es especialmente riesgoso en un país con violencia institucional y estructural contra mujeres periodistas. La violencia política y la criminalización directa, incluso con uso de violencia sexual como medio de represión durante protestas feministas, agravan aún más la situación
Deficiencias en el Mecanismo de Protección
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, ha sido fundamental para proteger a muchas comunicadoras en riesgo, otorgando más de 35,000 medidas de protección. Sin embargo, el informe resalta múltiples problemas persistentes: rechazo de solicitudes sin perspectiva de género, análisis de riesgo insuficientes y descontextualizados, falta de medidas adecuadas para violencia digital o acoso sexual, y ausencia de acompañamiento psicosocial.
Más del 54% de las solicitudes para protección han sido negadas entre 2022 y 2024, muchas veces bajo argumentos que invisibilizan la dimensión pública y profesional del riesgo. Las periodistas denunciaron que “la percepción de riesgo del personal analista tiende a imponerse a la de la peticionaria”, evidenciando prejuicios de género y estereotipos que revictimizan y desprotegen.
Además, en las medidas concretas ha habido una marcada reducción en asignaciones costosas pero necesarias como escoltas, refugios e infraestructura segura, mientras que los dispositivos tecnológicos y los protocolos para responder a violencia digital carecen de eficacia real y evaluación externa. Las periodistas destacan la falta de empatía y humanidad en el trato institucional, lo que debilita la confianza y la efectividad del Mecanismo.
Mayra Sánchez Mora, jefa del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, remarcó:
“Nos negamos a que la violencia se normalice. Apostamos por la independencia de pensamiento, pero necesitamos políticas públicas con perspectiva de género para prevenir y atender estas agresiones”.
Recomendaciones y llamado urgente
El informe concluye con un listado de recomendaciones para revertir las condiciones que alimentan la violencia y la impunidad contra las mujeres periodistas. Entre ellas destacan:
-Asegurar recursos suficientes y sostenidos al Mecanismo con autonomía operativa.
-Reactivar y fortalecer grupos especializados con perspectiva de género e interseccionalidad.
-Capacitar al personal en enfoques diferenciales y socioculturales.
-Incorporar medidas integrales de acompañamiento emocional y psicosocial.
-Garantizar la participación activa e informada de todas las instituciones en la Junta de Gobierno.
-Diseñar políticas públicas de prevención que aborden las causas estructurales de la violencia.
-Crear protocolos nacionales específicos contra la violencia digital con enfoque de género.
-Promover la visibilización pública del daño causado por discursos oficiales estigmatizantes y la implementación de medidas de reparación integral.
-Como expresó Lagunes Huerta: “Si se busca transformar este país, hay que garantizar la libertad de las periodistas, y esto no podemos hacerlo solas”.
Un compromiso de justicia feminista y memoria
El informe termina reafirmando la necesidad de no normalizar la violencia ni el silencio como mecanismos de sobrevivencia, visibilizando a las periodistas que han sido asesinadas, desplazadas o silenciadas, y llamando a un compromiso ético, político y humano con su protección. Como dice el documento, “sin periodistas no hay democracia. Y sin mujeres periodistas libres y protegidas, no hay justicia ni un camino posible hacia la erradicación del patriarcado”.
Este llamado cobra especial relevancia ante la llegada de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien enfrenta el reto de transformar la retórica en políticas y acciones concretas que garanticen la libertad de expresión y la seguridad de las comunicadoras en todo el país.
***
Puedes leer el informe completo de CIMAC aquí, y ver la transmisión de la presentación en su página de YouTube.
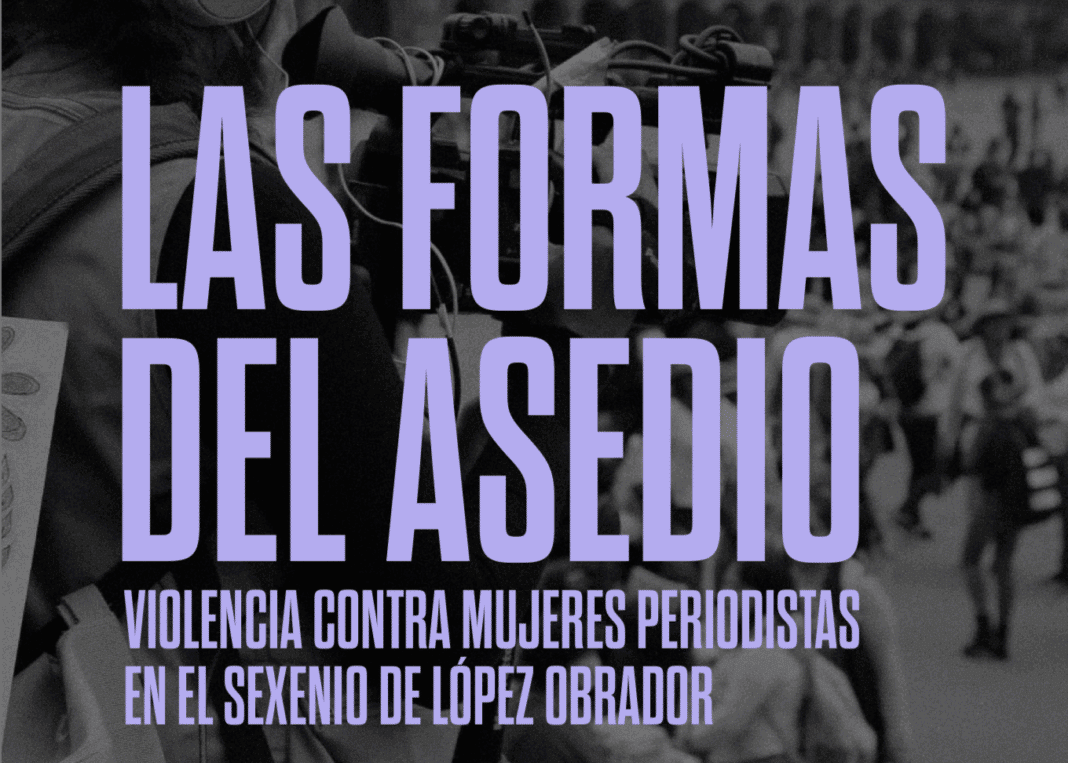





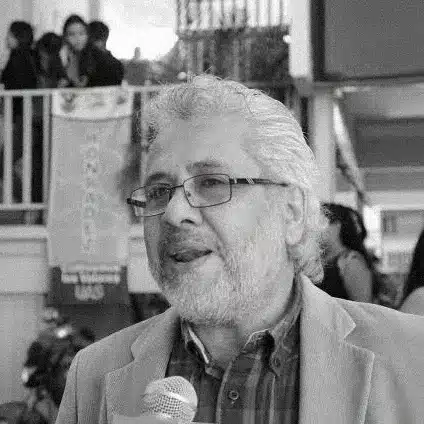

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.