Por Orsetta Bellani / Periodismo de lo Posible
Caminar dos horas por la selva yucateca con el agua hasta las rodillas es como avanzar por un lodazal. Más aún si el sol abrasa y un lagarto nada en la laguna, que en la temporada seca se evapora hasta convertirse en un camino árido. “Una vez, uno mordió la bota de mi hijo”, dice entre risas Matilde Dzib, mientras su esposo, Carlos Llamá, abre una brecha con su machete.
Ambos son apicultores y fundadores del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já, que lucha en contra de la megagranja Kekén (Grupo Porcícola Mexicano), instalada en 2013 cerca del poblado indígena de Kinchil, a unos 45 minutos de Mérida, la capital yucateca. Paralelamente a la laguna que atraviesa el matrimonio maya, corre la carretera pavimentada que conduce a la empresa, un conjunto de seis naves que alberga más de 300 mil cerdos.
Desde la creación de la megagranja, los excrementos de los animales han contaminado el agua de la zona y han provocado la muerte de miles de abejas. “En el 2013 todos sacaban miel menos yo; se vino abajo la población y no entendíamos por qué había flores, pero la abeja se iba muriendo. Luego entendimos que fumigaban para matar a las moscas, pero lógicamente también morían las abejas”, recuerda Carlos, que trae puesta una gorra y viste una camisa de manga larga para protegerse del sol y de los zancudos.
“Las abejas son parte esencial de nuestra vida, las consideramos como parte de nuestra familia”, agrega Matilde, quien destaca la necesidad de preservar una tradición que se remonta al siglo 19, cuando la apicultura se convirtió en una de las principales actividades económicas del estado.
La carretera que conduce a Kekén permitiría a la pareja ahorrar hora y media de tiempo de viaje, pero prefieren no tomarla; la decisión de no aceptar nada de la empresa y mantener su forma de vida es parte de su resistencia cotidiana a la megagranja.

Irina Llamas (izq.) y Matilde Dzib avanzan por la laguna en Kinchil, Yucatán. (Carlos Llamá)
Población en riesgo
El Dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó en 2023, identifica la presencia en el estado de 507 granjas, más de un centenar para autoconsumo, y el resto con una hasta 20 naves instaladas. El estudio descubrió una concentración hasta tres veces mayor de nitrógeno amoniacal en el agua subterránea de las zonas con granjas porcícolas, y mayores niveles de contaminación por fósforo.
Las heces y la orina de los puercos, al filtrarse en el suelo poroso yucateco, contaminan el manto freático y los cenotes, lo que pone en riesgo la salud de quienes se abastecen de esa agua: la población, los animales, y también las abejas.
“El agua de los cenotes es fundamental para la vida de las abejas, pues también ellas beben de ahí”, dice la bióloga Irina Llamas, quien ha sido testigo de los estragos causados por la megagranja porcícola desde que llegó a Kinchil como estudiante de doctorado cuando comenzaba a construirse.
Un reporte de la organización Greenpeace estima que, de 222 granjas de cerdos que ubicó en el estado —con registro en alguna base oficial—, solo 18 tienen una Manifestación de Impacto Ambiental. Según datos del Inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, incluidos en el documento, el dióxido de carbono producido por estas granjas equivalió en 2018 a las emisiones de más de 3.6 millones de vehículos en México en un año.
Kekén forma parte del Grupo Kuo, que posee también industrias químicas y automovilísticas. Es el mayor productor de carne de cerdo en México, que exporta a diez países. La empresa comenzó a construir en 2012 la granja Kinchil 1; entre 2013 y 2018, se levantaron las naves 2, 3 y 4, y en 2020, la 5 y la 6, todas con el mismo nombre. La población maya, de alrededor de 7 mil 500 habitantes, nunca fue consultada, a pesar de que la zona forma parte de un Área Natural Protegida, el Anillo de Cenotes, cuya formación semicircular se relaciona con el impacto del meteorito de Chicxulub, hace unos 65 millones de años.
La “laguna negra”
En 2018, unos pobladores de Kinchil descubrieron unos depósitos de agua pestilente que salían de la megagranja. “El pasto y los árboles estaban muertos y el agua era oscura”, recuerda José Luis Tzuc, apicultor y acopiador de miel. “Y había tuberías de descarga de desechos de heces fecales de cerdos”.
El hallazgo de la que fue bautizada como “laguna negra” preocupó a la gente de la comunidad, que estaba acostumbrada a abastecerse del agua de los cenotes. Y empezaron a buscar cómo defenderse de una contaminación que amenazaba a animales emblemáticos de la zona como los venados y los pavos de monte, y a las plantas medicinales y la leña que consumían. Carlos, mientras mide con cuidado cada paso en el camino inundado, cuenta que en 2019 hombres y mujeres de 14 localidades afectadas fundaron el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já.
Su primera acción fue poner una denuncia popular ante las autoridades ambientales federales y estatales en contra de la megagranja. Lograron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (actual Secretaría de Desarrollo Sustentable) inspeccionara las instalaciones, pero su fallo fue favorable a la empresa, lo que generó el rechazo de los pobladores.
Optaron entonces, amparados en el artículo 2o. de la Constitución, por convocar a una autoconsulta para hacer lo que el gobierno no hizo: preguntarle a la población maya del poniente de Yucatán —de los municipios de Kinchil y Celestún, y de la localidad de San Fernando en Maxcanú— si estaba de acuerdo con la presencia de las megagranjas de cerdos en sus territorios.
Jorge Chuil, apicultor e integrante de Chik’in-já, recuerda que la autoconsulta se llevó a cabo el 25 de julio de 2021 y rebasó las expectativas de participación. “Se mandó imprimir mil boletas. Y se nos gastó a las tres de la tarde, ya hubo gente que no votó”, dice Carlos.
Pero Kekén no se limitó a observar; se infiltró en el proceso. En Kinchil, llevó a sus trabajadores para que votaran a favor de la granja, con la amenaza de que, si la empresa cerraba, se quedarían sin sustento.
“Cuando llegamos al palacio y empezamos a armar nuestra mesa, había entre 60 y 80 personas que vinieron en camiones, las trajeron de Kekén; para ellos, nosotros éramos como sus enemigos”, dice Carlos.
Participaron como observadores representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También acudieron las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que en su informe denunciaron actos de hostigamiento de personas vinculadas a la empresa, y destacaron que el proceso reflejó “un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos”.
Durante la jornada, unos pobladores defendieron su empleo asalariado y otros escogieron cuidar la salud, su hogar. Al final, la mayoría en Kinchil votó a favor de la megagranja, pero el resultado conjunto de los tres municipios fue un no rotundo. En total, mil 583 ciudadanos de Celestún, San Fernando y Kinchil se pronunciaron en contra, mientras que 641 lo hicieron a favor.
La organización de la autoconsulta sirvió a Chik’in-já para unir a sus integrantes y fortalecerlos como defensores del territorio. “Nos sentíamos contentos porque estaba empezando a germinar lo que sembramos”, cuenta Carlos. Pero no pasó nada. Ni el gobierno ni la empresa tomaron en cuenta el resultado de la votación y las megagranjas porcícolas siguen operando en el poniente de Yucatán.

Carlos Llamá en su apiario de Cantukún, que cuenta con 28 colmenas.
“Aquí queremos envejecer”
Cada vez que cruzan la selva, Matilde y Carlos disfrutan de la belleza del paisaje de ceibas y flamingos, gansos y abejas que se alimentan del polen de las flores flotantes. El camino termina en su apiario, que se encuentra a un par de kilómetros de la megagranja. Allí revisan sus 28 colmenas —con cerca de 10 mil abejas cada una— y descansan en la orilla de Cantukún, un cenote que cuidan desde hace generaciones. Los representantes de Kekén, tras comprar el predio vecino de Chenchik, aseguran que ese terreno también les pertenece. En 2013, los Llamá interpusieron una denuncia en la que reclaman la propiedad ocupada por la empresa.
Cuando Kekén se instaló, dice Matilde, vieron cómo el agua del cenote dejó de ser transparente, “y cuando la tomábamos corríamos el riesgo de que nos daba dolor de barriga”. Su mala calidad afectó también a los animales y las abejas que la consumían.
Cansado de la inacción de las autoridades, Chik’in-já decidió monitorear en 2022 la calidad del agua de los cenotes y pozos de Kinchil, con apoyo del PNUD. Durante ocho meses midieron la cantidad de contaminantes en 23 cuerpos de agua, la mayoría pozos artesanales y cenotes. En todas las muestras recolectadas, incluida la de Cantukún, hubo presencia de coliformes fecales, y el 35% se consideraron inseguras para la salud, por lo que el informe recomienda no tomar agua de los pozos sin antes desinfectarla con cloro.
Chik’in-já logró que funcionarios de la Semarnat hicieran en 2023 su propio monitoreo, que confirmó la contaminación del agua y los riesgos que representaba para la salud de la población, pero como pasó con la autoconsulta, la empresa y el gobierno estatal ignoraron los resultados de los estudios.
Muchos habitantes de Kinchil son apicultores y, debido a que las organizaciones certificadoras han determinado que ningún apiario puede ubicarse a menos de tres kilómetros de distancia de una posible fuente de contaminación —como las instalaciones porcícolas—, 29 de sus vecinos de Maxcanú perdieron la certificación orgánica. Quienes no pueden vivir de su profesión, han optado por irse a trabajar a una granja.
“El día de mañana, cuando quieras llevar tu miel a un centro de acopio fuera de tu pueblo, lo primero que te van a decir es: ¿de dónde eres? ¡Ah, Kinchil!, híjoles, pues en Kinchil hay una procesadora de puercos, entonces va contaminando el agua, tu miel está contaminada”, advierte Jorge.
Los años de lucha social y jurídica afectaron emocionalmente a los integrantes de Chik’in-já. Su forma de cuidarse es ir al monte y sentarse junto a un cenote, como Cantukún, donde Carlos y Matilde descansan ahora, después del viaje, junto a sus abejas.
“Llegas aquí y se te olvida absolutamente todo, empiezas a trabajar con las abejas y naces de nuevo, a veces no quieres ni regresar”, dice Carlos.
A pesar de los reveses sufridos en su lucha contra la megagranja, la resistencia de la comunidad maya de Kinchil continúa. Esperan conservar este entorno idílico para futuras generaciones. “Es parte de nuestra vida”, dice Matilde, “y aquí queremos envejecer. Venir a convivir con nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana”.
Esta historia es la versión escrita del pódcast “Yucatán: El monte, las abejas y los derechos indígenas, una defensa en resistencia”, cuya investigación y guion fueron realizados por Irina Llamas y Matilde Dzib. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.

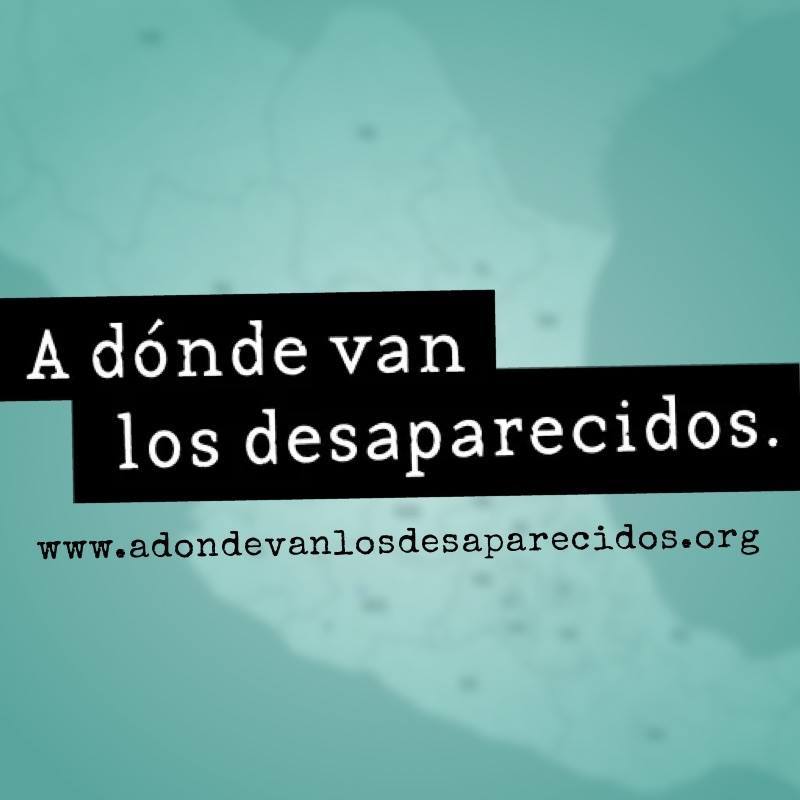




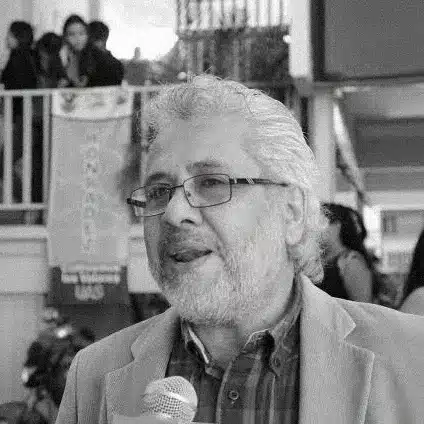

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.