Por María Quinn e Isabella Jiménez / Periodismo de lo Posible
En sus sueños, Tiburcia Cárdenas nada y juega en el río Santiago, como lo hacía de niña, cuando acompañaba a su mamá a lavar la ropa en unas aguas todavía transparentes; desde entonces, ya pasaron casi seis décadas.
“Ahí estábamos con ella y jugábamos, así nos divertíamos”, dice Tibu, como la llaman de cariño; a sus 67 años, es pensionada y tiene una parcela que trabaja con su hija y su nieto.
Alguna vez, el río Santiago fue una maravilla natural. A las cataratas de El Salto de Juanacatlán las llamaban el Niágara mexicano por sus 18 metros de altura. La gente nadaba, se podía pescar y recoger de sus orillas frutos silvestres. Causaba asombro y atraía a turistas. Ahora, de la cascada surge una espuma blanca tóxica, con un olor que cambia según el grado de contaminación.
“Pues huele a veces como a puro amoníaco, a veces a puro drenaje, puras aguas negras; últimamente, hace como un año, olía como a pesticidas… a veces, a animal muerto”, lamenta Tibu.
En los años sesenta, los habitantes de los municipios de El Salto y de Juanacatlán, en Jalisco, fueron testigos de la contaminación del río. Tibu recuerda cómo, cuando tenía nueve o diez años, un día las aguas se pintaron de blanco porque los peces muertos flotaban en la superficie.
Ya no se pudo vivir del río, se dejaron de sembrar hortalizas en sus márgenes, y la gente tuvo que convertirse en obrera, en muchas ocasiones de las mismas empresas que lo estaban envenenando.
“En un territorio así de dañado, por muchos años ya, pues la lógica es que sus habitantes, humanos y no humanos, estemos enfermos”, dice Graciela González, maestra en salud ambiental de 64 años, quien trabaja en proyectos de investigación.
Desde su nacimiento en Ocotlán, en el lago de Chapala, hasta la cascada de El Salto, el río recorre 146 kilómetros. En ese tramo están asentadas 675 empresas, incluidas 71 trasnacionales. Sobre su cuenca, que abarca un total de 475 kilómetros hasta su desembocadura en San Blas, Nayarit, viven 7.5 millones de personas.
En 2011, un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en el río Santiago —desde Ocotlán hasta la presa Santa Rosa— evidenció que cada día se vertían 507 toneladas de residuos sólidos, que el 94% de las empresas no cumplían con las normas ambientales, y que había la presencia de 1,090 contaminantes diferentes, como el benceno, altamente cancerígeno, y el ácido sulfhídrico.
No existe otro estudio, advierte la especialista ambiental Cindy McCulligh, del CIESAS Occidente, que permita actualizar los datos con los mismos parámetros, pues se carece de información fidedigna sobre cuántas empresas descargan contaminantes en las aguas, y de qué tipo.

El agua de las cataratas de El Salto, de Juanacatlán, dejó de ser transparente debido a la contaminación de sus aguas. (Un Salto de Vida)
Socializar el daño
Enrique Encizo, de 67 años, es desempleado por elección y dedica su tiempo al comercio informal y al cuidado de plantas, árboles y gallinas. Junto con su esposa Graciela y otros familiares y vecinos, fundaron en 2006 la agrupación Un Salto de Vida. De “a poquito”, dice, se fue construyendo la resistencia y la lucha por el agua y la vida.
“Empezamos a juntarnos… cuando se empezó a poblar de zancudos”, cuenta Enrique. “Había un zancudal, así de repente, millones de zancudos”.
Al no tener depredadores naturales por la desaparición de las ranas y los peces a causa de la contaminación, los mosquitos empezaron a reproducirse sin control. Sucedió a principios de la década del 2000; la gente dejó de salir a platicar a las banquetas, y no podía dormir en las noches por los zumbidos y piquetes. Comenzaron a preguntarse por las consecuencias que tenía la industrialización en el río y en los pueblos.
“Aunque ya existía la noción de que, pues el daño al río lo hacían las fábricas, luego vinieron las preguntas: ¿y el bosque?, ¿y el cerro?, ¿y el valle?”, dice Graciela.
Movidos por el desastre ambiental, los pobladores de El Salto comenzaron a reunirse en la plaza pública en 2007 y 2008. Llegaban para desahogarse, juntos compartían los daños que la contaminación causaba a sus cuerpos: las manchas en la piel, los abortos espontáneos, las muertes de vecinos —cada vez más jóvenes— por cáncer e insuficiencia renal.
“Y ahí empezó un proceso nuevo: socializar el daño, la enfermedad, la tristeza, los culpables, los responsables de regular. Y salió por primera vez entre nosotros que era un asunto que juntaba lo ambiental con lo social”, comparte Graciela.
Poco a poco, se unieron habitantes de otros pueblos ribereños: Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán. “Llorábamos juntos en la plaza”, recuerda la maestra. “Era como descubrir una nueva realidad que habíamos tenido callada, que la estábamos sufriendo solos, fue la primera vez que pudimos sufrirla juntos”.
En 2008, el megabasurero Los Laureles llevaba 20 años operando —y 12 concesionado a la empresa Caabsa-Eagle—; diariamente vertía 5 mil toneladas de desechos en las afueras de los pueblos, y sus jugos terminaban en el río. Cerró sus puertas en noviembre de 2021, pero Caabsa-Eagle no cumplió con la normatividad ambiental, por lo que las emisiones de gases tóxicos y la filtración de lixiviados a cuerpos de agua y al subsuelo continúan siendo un foco de contaminación. Tras ser llevada a juicio por el Gobierno de Jalisco, la empresa se comprometió a subsanar los daños provocados.
A la insalubridad del agua se sumó la del aire. Los pobladores tenían que sellar las ventanas y poner trapos debajo de las puertas, pero ni esas medidas bastaban para mitigar los olores a químicos y a basura.
¿Y ahora qué vamos a hacer?, se preguntaron. Decidieron organizar una protesta; durante tres meses, visitaron escuelas y parroquias, y continuaron con las asambleas públicas.
Miles de pobladores respondieron a la urgencia de exigir a las autoridades que declararan una emergencia ambiental en sus comunidades. El 14 de abril de 2008, Juanacatlán se quedó sin camiones urbanos porque estaban ocupados por quienes marchaban al Palacio de Gobierno de Guadalajara para exponer sus reclamos.
Se llenaron 72 camiones con niños, niñas, personas de la tercera edad, mujeres y obreros que ese día decidieron no ir a trabajar. Una concentración de más de cinco mil personas cerró los accesos a Guadalajara. La presión del caos vial obligó a que el gobierno de Emilio González Márquez recibiera su pliego petitorio. Tras siete meses de espera, la respuesta oficial fue que no cerrarían el basurero Los Laureles, ni darían atención médica a las personas enfermas, ni frenarían las descargas industriales y domésticas al río.

El Canelo, como era conocido Juan Rivera, dio nombre al vivero comunitario de El Salto, en recuerdo a quien dedicó sus últimos años a reforestar su entorno. (Un Salto de Vida)
El informe que reveló la verdad
Puesto que sus reclamos no dieron resultado, los pobladores idearon otras estrategias; por un lado, decidieron plantar árboles a la orilla del río para purificar el aire; por otro, vincularse con la comunidad académica para que, a través de investigaciones, pudieran demostrar que la contaminación los estaba enfermando.
Reforestaron las riberas, las banquetas, las plazas públicas y cada lugar que podían, mientras al mismo tiempo continuaban con sus denuncias, incluso idearon un “tour del horror”, que consistió en recorrer el río para mostrar las descargas de las empresas a investigadores, estudiantes y periodistas. Pero el Gobierno de Jalisco seguía negando la evidencia.
“Cómo íbamos a comprobar si no va a ser porque veíamos a la gente enferma, pero no teníamos un estudio de salud donde dijéramos que nos estábamos muriendo gracias a la industria”, dice Vero Meza, también integrante del colectivo.
Hasta que en 2018 les informaron de un documento que el gobierno estatal había mantenido oculto diez años: una investigación financiada por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizada por un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí liderado por Gabriela Domínguez Cortinas. Este estudio mostraba la presencia de metales pesados como mercurio, arsénico, cadmio y plomo, así como contaminantes orgánicos como el benceno, en la sangre y orina de 330 niñas y niños de entre 6 y 12 años, en los municipios de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Guadalajara.
Las comunidades más cercanas al río Santiago, consigna el documento, presentaron las mayores tasas de exposición a estos tóxicos; los especialistas determinaron “altas prevalencias en aspectos tales como alteraciones neuropsicológicas (disminución de habilidades cognitivas, bajo aprovechamiento escolar y trastornos del sueño), alteraciones hematológicas, obesidad, padecimientos de la piel, alergias, alteración de las conjuntivas oculares [y] cefaleas”.
Conocer este estudio causó rabia y tristeza entre los pobladores. Recordaron casos de familiares que habían muerto de cáncer o insuficiencia renal por la negligencia e impunidad del gobierno y las empresas.
“El Estado lo escondió [el estudio] para que nosotros no tuviéramos esa arma”, afirma Vero.
Sanación colectiva
La decisión de plantar árboles en la orilla del río hizo que buscaran un espacio donde pudieran reproducirlos, cuenta Sofía Encizo, hija de Graciela y Enrique, empleada administrativa e integrante del colectivo. Así fue como nació el vivero comunitario de Un Salto de Vida, donde siembran árboles nativos como tepemezquite, tepehuaje y huizache.
Para crear el vivero, primero tuvieron que retirar medio metro de escombros de unos antiguos corrales. Luego apilaron estiércol y aprendieron a hacer composta para generar una tierra fértil. Construyeron un cuartito, al que llaman de cariño “la oficina”, y también un fogón para cocinar los alimentos que cultivan, como jitomates, lechugas y acelgas.
“En los 600 metros cuadrados del terreno hemos sembrado un refugio. Las flores del ozote atraen a pequeños colibríes y abejas. Sobre los zalates caminan las lagartijas. Las mariposas buscan las flores de los tepehuajes. Por las mañanas, [cantan] cenzontles, ticuses, luisitos y calandrias”, cuenta Andrea Iris Hernández Cárdenas, integrante de Un Salto de Vida.

Recorrido por el bosque de Juanacatlán. (Un Salto de Vida)
Dos años después de darse a conocer el estudio que demostraba cómo la contaminación estaba enfermando a la comunidad, en febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago por considerar que “sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Pero el Gobierno de Jalisco incumplió sus obligaciones, al no controlar las fuentes industriales de contaminación, ni brindar atención médica especializada a las personas enfermas.
La respuesta de las comunidades fue seguir con su proyecto de reforestación, miles de árboles que generan aire y agua limpios, y contribuyen a la sanación colectiva. Desde Un Salto de Vida continúan exigiendo el respeto a su territorio, que se declare una emergencia sanitaria y ambiental, y restauren el río.
“El espacio del vivero nos permite recuperar un poco o un mucho, en el sentido más abstracto, de lo que nos han robado, de lo que nos han quitado”, sintetiza Sofía.
A pesar de la destrucción, persiste la esperanza, concluye Graciela. “Queremos que retorne la felicidad, la vida y su dignidad”.
Esta historia es la versión escrita del pódcast “Jalisco: Un vivero comunitario para defender el río y la vida”, cuya investigación y guion fueron realizados por Fito Navarro, Rebeca Nuño, Lucho Morales y Marta Esquivel. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.

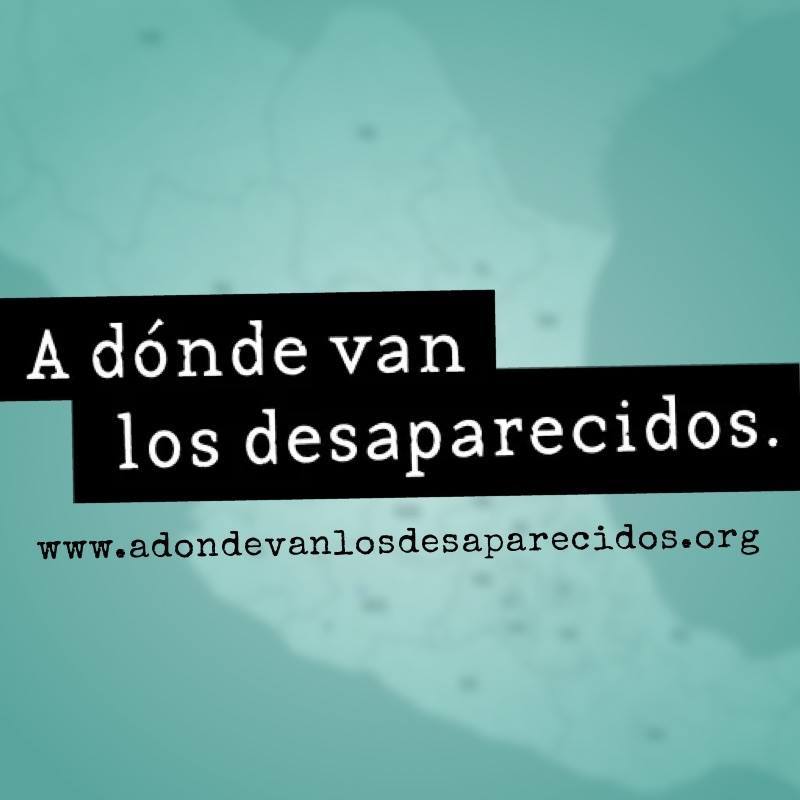




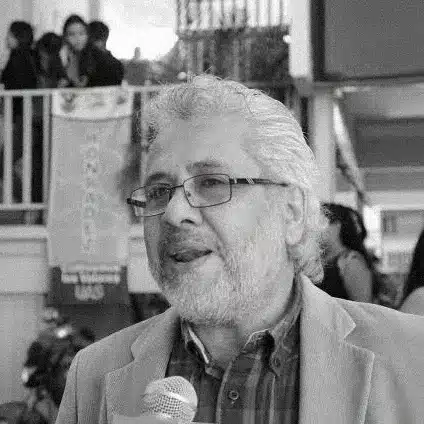

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.