Por Sibely Cañedo
El 17 de octubre de 2019, Culiacán se paralizó en medio de una jornada de terror. Aquel “jueves negro”, un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desencadenó una reacción inmediata y desbordada de grupos criminales. En cuestión de horas, la capital de Sinaloa fue sitiada: balaceras, bloqueos, autos incendiados, reos fugados, y miles de personas atrapadas en medio del fuego cruzado.
Los delincuentes amenazaron con atacar zonas habitacionales de militares, paralizaron el tránsito, y convirtieron la ciudad en rehén. La respuesta del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue liberar a Ovidio para “evitar un derramamiento de sangre”, decisión que marcó un antes y un después en la historia reciente del país.
Aquel día se rompió un mito profundamente arraigado: el del narco protector, ese que “cuida al pueblo”. Lo que vimos fue su rostro más cruel: el de la violencia sin límites, el de una sociedad indefensa frente al poder armado.
Desde entonces, Culiacán no volvió a ser la misma. Se inauguró otro nivel de terror: uno que se filtró en la vida diaria, en las conversaciones, en la forma en que caminamos la ciudad. Ese día se perdió algo más que la tranquilidad; se perdió la certeza de que la autoridad podía protegernos.
Del Culiacanazo al conflicto prolongado
Seis años después, Sinaloa vive una violencia más extendida, más tecnológica y más impune. Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, las facciones del Cártel de Sinaloa iniciaron una guerra interna que ha dejado cerca de dos mil personas asesinadas (1), casi 2 mil 500 desaparecidas (2) y cientos de familias desplazadas (3).
La guerra, aunque no declarada oficialmente, se siente en los pueblos y las ciudades. Las armas y estrategias se han sofisticado: drones con explosivos, antenas inhibidoras, armas de grueso calibre, caravanas armadas que circulan frente a fuerzas federales sin consecuencia alguna. Las personas saben que el despliegue militar “de oquis”, como dicen en voz baja, no busca acabar con la violencia, sino administrarla.
Según el artículo 139 del Código Penal Federal, el terrorismo se define como los actos que causan alarma o terror en la población, con el propósito de presionar o coaccionar al Estado (4). Lo ocurrido en Culiacán aquel jueves —y lo que ha seguido desde entonces— encaja en esa descripción. Sin embargo, las autoridades se han negado a llamarlo por su nombre. Tampoco reconocen que México vive, en los hechos, un conflicto armado interno donde operan fuerzas ilegales con control territorial y capacidad de fuego superior a la de algunas instituciones locales. Nombrar las cosas sería admitir una realidad que el discurso político prefiere ocultar.
Violencia prolongada: cuando el miedo se vuelve costumbre
La historia del narcotráfico en Sinaloa explica parte de esta continuidad. A principios del siglo XX, los cultivos de amapola en la sierra abastecían los mercados asiáticos y estadounidenses (5). La pobreza, la marginación y la tolerancia institucional permitieron que estas economías ilícitas echaran raíces profundas. Como lo plantea el investigador Luis Astorga, el narco se entrelazó con la estructura del poder político y social, y con el tiempo se volvió parte del orden local (6).
Hoy, vivimos lo que la autora colombiana Adriana González Gil llama contextos de violencia prolongada: realidades donde la violencia no es un episodio aislado, sino una forma persistente de organización social. En México y Colombia, indica la autora, la violencia se ha incrustado en las relaciones cotidianas, en la cultura, en el lenguaje. Ya no se trata solo de guerras entre grupos, sino de una violencia que moldea la forma en que la gente vive, teme, se relaciona y busca justicia (7).
En Sinaloa, esa violencia prolongada se expresa en la normalización del miedo. Aprendimos a seguir con la vida entre balaceras y noticias de desapariciones. Nos acostumbramos a medir los riesgos, a revisar rutas antes de salir, a evitar hablar de ciertos temas. Esa adaptación constante es, en sí misma, una herida colectiva.
La sociedad civil y la batalla por la memoria
Frente a la descomposición, las respuestas más valiosas no provienen del Estado, sino de la sociedad. Son las organizaciones civiles, los colectivos de víctimas, las universidades, los medios y las familias quienes han asumido la tarea de documentar, acompañar y recordar.
Desde Iniciativa Sinaloa, por ejemplo, se ha impulsado la construcción de memoria a través de proyectos como el documental “El día que perdimos la ciudad”, que recupera los testimonios de habitantes atrapados durante el Culiacanazo. Recordar es un acto político: un modo de resistencia frente al olvido y la indiferencia.
La batalla cultural consiste en desmontar los mitos del narco, romper con la narrativa que glorifica su poder y entender el daño profundo que ha causado. También en generar un nuevo conocimiento colectivo, una pedagogía de la memoria que ayude a formar nuevas generaciones conscientes de que la violencia no es destino, sino consecuencia.
Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en ese sentido: acompañan a las víctimas, promueven procesos de paz y exigen rendición de cuentas. En un contexto donde los jóvenes son reclutados por grupos criminales, es urgente ofrecerles otras formas de pertenencia y esperanza. Si no se construye desde abajo, no habrá transformación posible.
Contra el olvido y la resignación
La violencia prolongada no solo destruye cuerpos, también corroe la capacidad de sentir y reaccionar. Por eso, la tarea más urgente es mantener viva la memoria y la empatía. Las historias de las víctimas, que nos recuerdan que detrás de cada cifra hay una vida truncada, una familia rota, una comunidad que resiste.
La otra opción es el silencio. Y el silencio, en Sinaloa, ha sido durante demasiado tiempo la herramienta de los poderosos.
Recordar, nombrar y exigir son hoy los actos más radicales de esperanza. Porque solo enfrentando nuestra historia podremos imaginar una vida fuera del miedo, y quizás, algún día, decir que recuperamos la ciudad que perdimos.
***
Fuentes:
1.- Fiscalía General del Estado de Sinaloa. (2025). Estadísticas (homicidio doloso). Culiacán, Sin. Obtenido de https://fiscaliasinaloa.mx/index.php/informacion-estadistica/estadistica-delito
2.- Consejo Estatal de Seguridad Pública. (2025). Diagnósticos mensuales (agosto). Culiacán, Sin.: CESP. Obtenido de https://coordinaciongeneralcesp.org.mx/diagnosticos-mensuales/
3.- Angulo, B. (03 de octubre de 2025). Hay mil 763 familias desplazadas por violencia en Sinaloa durante crisis de seguridad: Sebides. Noroeste, pág. Portada. Obtenido de https://www.noroeste.com.mx/culiacan/hay-mil-763-familias-desplazadas-por-violencia-en-sinaloa-durante-crisis-de-seguridad-sebides-DA16434601
4.- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 16 de julio). Código Penal Federal. Diario Oficial de la Federación. Obtenido de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
5.-Cedillo, A. (2020). Una breve historia de la “guerra contra las drogas” en Sinaloa (1930-1969). Parte I. Revista Común. Obtenido de https://revistacomun.com/blog/una-breve-historia-de-la-guerra-contra-las-drogas-en-sinaloa-1930-1969-parte-i/
6.- Astorga, L. (2012). El siglo de las drogas: el narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio. México: Grijalbo.
7.- González Gil, A., (2006). Acción colectiva en contextos de violencia prolongada. Estudios Políticos, (29), 9-60. Obtenido de: https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=16429057002
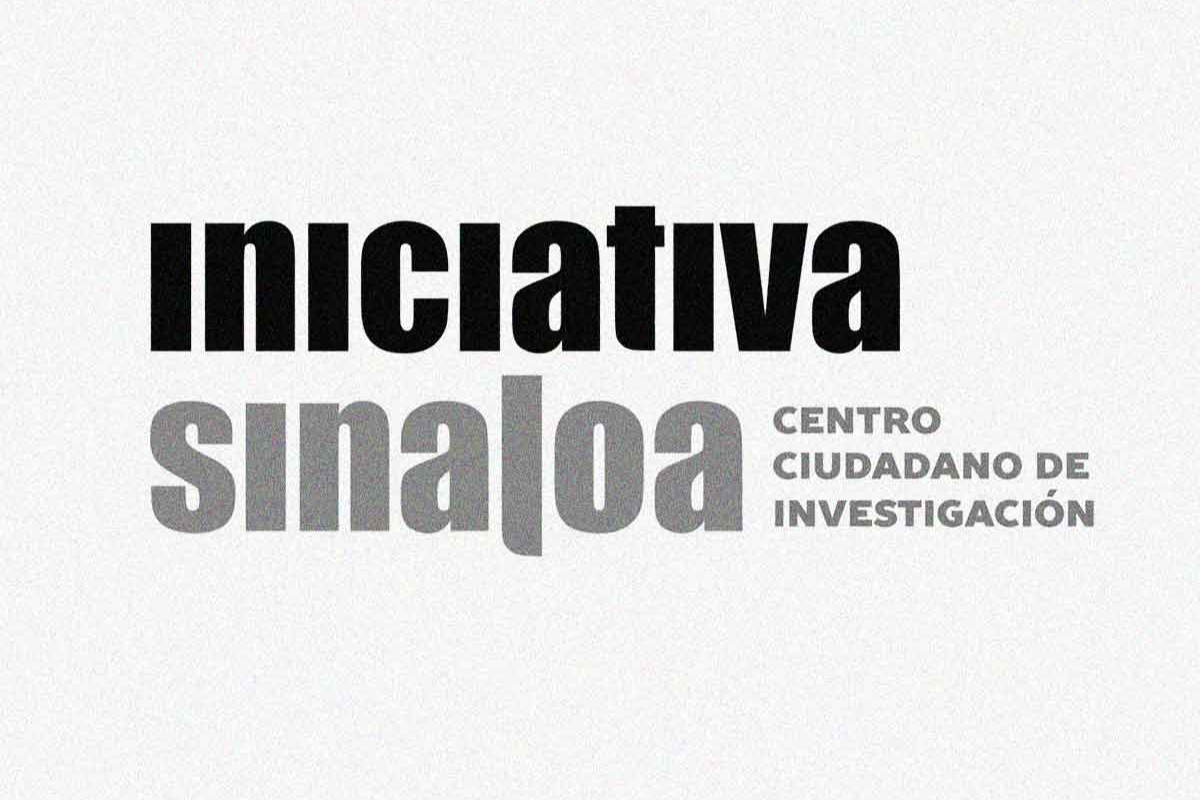


Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.