México vive una contradicción histórica que limita su verdadero potencial económico: es la duodécima economía mundial (Banco Mundial, 2023) y el mayor exportador de manufacturas de América Latina, pero su desarrollo sigue anclado a la lógica económica de Estados Unidos. A pesar de los discursos oficiales sobre modernización y competitividad, el modelo basado en maquila con salarios bajos y débil innovación tecnológica revela profundas limitaciones estructurales.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México se consolidó como el taller de ensamblaje preferido de Norteamérica, gracias a las ventajas competitivas especialmente mano de obra barata y cercanía geográfica, atrajeron inversiones extranjeras, pero no fomentaron una industrialización nacional soberana. En 2024, el 80% de los autos exportados por México fueron producidos por empresas de capital extranjero (INEGI, 2025), lo que refleja que el país no actúa como un socio igualitario, sino como un proveedor de mano de obra barata dentro de cadenas globales dominadas por potencias industriales.
Además, la mayoría de las plantas industriales operan con tecnologías de segunda, limitando la transferencia de conocimiento. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es risible: apenas 0.3% del PIB, frente al 5.21% de Corea del Sur (Banco Mundial, 2023). Aunque el 79.7% de las exportaciones mexicanas son manufacturas, solo el 18% son bienes de alta tecnología (Banco Mundial, 2024).
¿Por qué México no ha roto esta dependencia?
La primera razón es la ausencia de una política industrial estratégica; desde los años noventa, los gobiernos apostaron al libre mercado como mecanismo suficiente para modernizar la economía. Sin embargo, a diferencia de Corea del Sur, que impulsó conglomerados nacionales como Samsung o Hyundai, México no ha desarrollado industrias líderes nacionales, producto de su confianza ciega en la apertura comercial y de su falta de construcción de sectores tecnológicos sólidos.
La segunda razón es la estructura de los tratados comerciales. El T-MEC, firmado en 2020, impuso reglas de origen más estrictas y barreras digitales que favorecen a corporativos estadounidenses sobre PyMEs mexicanas. México, que pretendía con el TLCAN integrarse a las cadenas globales como socio igualitario, hoy importa hasta clavos de Estados Unidos.
La tercera limitante es interna: una oligarquía económica que bloquea la innovación y la competencia. Conglomerados como América Móvil dominan sectores estratégicos, impidiendo que surjan nuevos actores dinámicos; logrando concentración económica perpetúa con una economía poco diversificada y dependiente.
¿Puede México escapar de este destino subordinado?
La respuesta es sí, pero requiere cambios estructurales de fondo.
Primero, es imprescindible reinventar la política industrial; en donde México debe invertir estratégicamente en sectores como semiconductores, energías limpias y farmacéuticos, y obligar a las trasnacionales a establecer centros de I+D locales, como lo hizo Corea del Sur en los años setenta.
Segundo, el país debe recuperar soberanía en cadenas productivas importantes. No tiene sentido importar el 95% del gas natural consumido o limitarse a ensamblar dispositivos electrónicos cuando posee litio y otras materias primas esenciales para la fabricación de baterías, semiconductores y productos de alto valor, y no solo ensamblarlos.
Tercero, construir un Estado que no decline su responsabilidad de orientar el desarrollo, considerando una reforma fiscal progresiva que grave más a las élites, y una reforma antimonopolios efectiva, son condiciones necesarias para liberar el potencial productivo nacional.
La decisión, en última instancia, no es meramente económica, sino política; persistir en el actual modelo garantizará salarios bajos, vulnerabilidad ante aranceles y dependencia crónica. Se debe apostar por un proyecto soberano e industrializado con visión estratégica y, sobre todo, confianza en las capacidades nacionales.
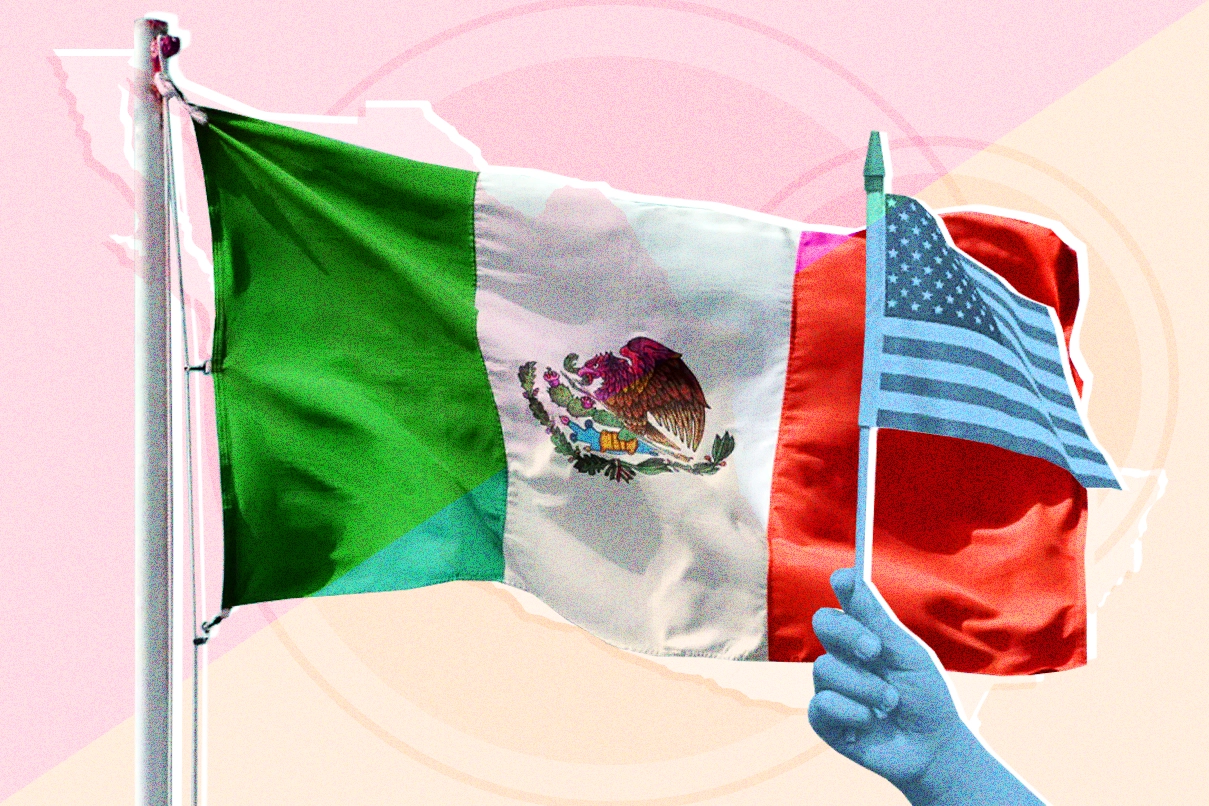







Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.